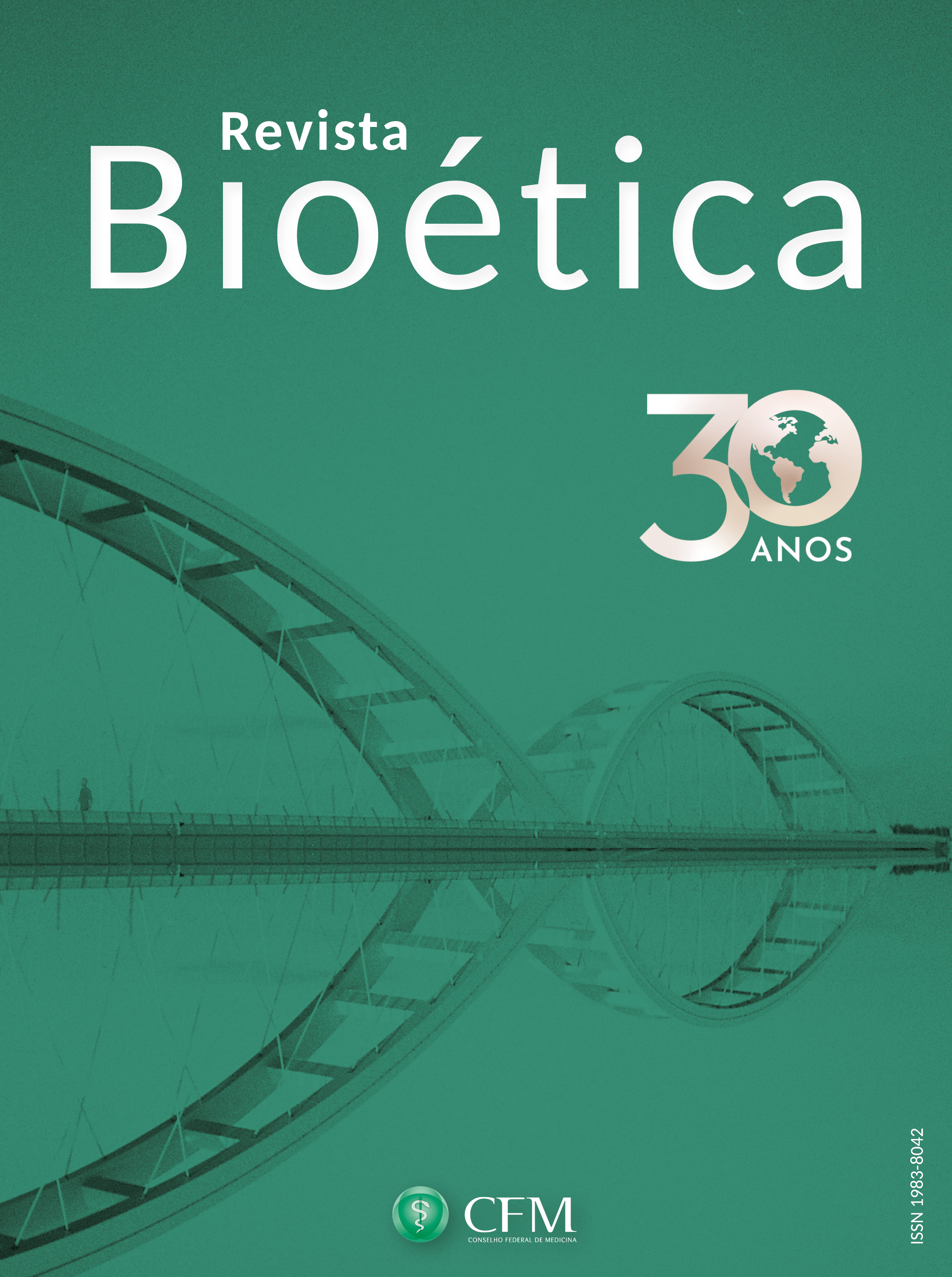Resumen
Este artículo tiene como objetivo identificar la contribución de la bioética para hacer frente a los conflictos relacionados con la toma de decisiones en tiempos de pandemia. Se trata de un texto elaborado con base en las reflexiones personales de los autores en diálogo con la literatura de diferentes perspectivas de la bioética. Con base en los relatos históricos, se argumenta que, durante epidemias, la sociedad pasa a actuar en modo de excepcionalidad, lo que requiere una argumentación más precisa para posicionarse ante los conflictos que surgen. Se analizan entonces diferentes vertientes teóricas –el principialismo, el personalismo, el utilitarismo y la bioética social–, recogiendo de cada una los elementos que pueden orientar la toma de decisiones. Con base en dichas contribuciones, se proponen parámetros para la actuación de los profesionales de la salud, reconociendo el mismo valor en cada vida humana, con el propósito de salvar al mayor número posible de personas. Por fin, se apunta hacia la responsabilidad de los agentes políticos.
Pandemias; Bioética; Justicia; Personeidad
Resumo
Este artigo busca identificar contribuições da bioética para enfrentar conflitos relacionados à tomada de decisão em tempos de pandemia. Trata-se de texto elaborado a partir de reflexões pessoais dos autores em diálogo com a literatura de diferentes perspectivas da bioética. Com fundamento em relatos históricos, argumenta-se que, durante epidemias, a sociedade passa a atuar em modo de excepcionalidade, o que exige argumentação mais apurada para se posicionar ante os conflitos que surgem. Analisam-se então diferentes vertentes teóricas – principialismo, personalismo, utilitarismo e bioética social –, recolhendo de cada uma elementos que podem nortear a tomada de decisão. Com base nessas contribuições, propõem-se parâmetros para a atuação dos profissionais da saúde, reconhecendo igual valor em cada vida humana, com o propósito de salvar o maior número de pessoas possível. Por fim, aponta-se para a responsabilidade de agentes políticos.
Pandemias; Bioética; Justiça; Pessoalidade
Abstract
This article aims to identify the contribution of bioethics to resolve decision-making conflicts in healthcare in times of pandemic. The research was based on the authors’ personal reflections in a dialogue with the literature and different bioethical perspectives. Historical accounts show that when a society is experiencing an epidemic it starts to function in a mode of social exceptionality, reinforcing the need for a more appropriate form of reasoning before the ethical conflicts that may arise from this situation. Some approaches to bioethics – principlism, personalism, utilitarianism and social bioethics – are briefly examined in order to obtain the elements for guiding the decision-making process. Finally, we suggest some parameters for health professionals, recognizing the value of all human lives, to save as many lives as possible.
Pandemics; Bioethics; Personhood
En tiempos de pandemia, los profesionales de salud deben tomar decisiones complejas, como elegir quiénes serán conducidos a un tratamiento con potencial de curación, sabiendo que los pacientes excluidos están siendo prácticamente dejados a morir. Ante esta angustiosa situación, se buscan con ahínco referencias teóricas y técnicas para establecer criterios para la toma de decisiones. La reflexión requiere un análisis riguroso de los argumentos, franqueza y honestidad, para que el debate no se haga interminable y no se llegue a nada concreto. Este ensayo cuestiona si las perspectivas actuales en el campo de la bioética son efectivas en este escenario.
Este texto tratará de responder la siguiente pregunta: ¿qué aspecto de la bioética puede apoyar los mejores argumentos éticos para hacer frente a los conflictos generados por la pandemia? Esto implica otras preguntas, como: ¿es razonable privilegiar a los pacientes jóvenes en detrimento de los mayores, teniendo en cuenta que la morbimortalidad es mayor entre los ancianos? ¿Es prudente subestimar a este grupo, aunque el sistema jurídico del país establezca una orientación diametralmente opuesta? ¿Cometen los profesionales de la salud una infracción ética e incurren en delito de omisión de socorro al dejar de ofrecer la asistencia adecuada a las personas vulnerables? La búsqueda de respuestas a tales preguntas no se agota en el campo de la bioética, pero este artículo pretende seguir algunas pistas, manteniéndose abierto a la necesidad de una futura profundización. Inicialmente, se hace una breve presentación de la pandemia que motiva la reflexión.
A mediados de diciembre del 2019, en China, se identificaron varios casos de una enfermedad respiratoria de origen desconocido, que se caracterizaba por tos seca, fiebre, fatiga y, con menor frecuencia, síntomas gastrointestinales. Inicialmente, la enfermedad afectó al 66 % de las personas que trabajaban en la venta de pescado del “mercado húmedo” de Wuhan, ciudad de la provincia de Hubei11. Wu Y, Chen C, Chan Y. The outbreak of covid-19: an overview. J Chin Med Assoc [Internet]. 2020 [acesso 29 jun 2020];83(3):217-20. DOI: 10.1097/JCMA.0000000000000270 . El 31 de ese mismo mes se informó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca del brote de casos de neumonía de causa desconocida que se concentraban en esa región, y al día siguiente las autoridades chinas cerraron el mercado.
Más tarde, el agente etiológico se identificó como un nuevo betacoronavirus, que inicialmente recibió el nombre de 2019-nCoV y luego fue rebautizado como Sars-CoV-2, el causante de la enfermedad cuya nomenclatura oficial pasó a ser “covid-19”. Con la propagación de la enfermedad a otros países, el 30 de enero del 2020, la OMS declaró una emergencia sanitaria de alcance internacional, pero solo el 11 de marzo se declaró oficialmente la pandemia, con millones de casos reportados y cientos de miles de muertes22. Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo coronavírus. UNA-SUS [Internet]. 11 mar 2020 [acesso 18 jun 2020]. Disponível: https://bit.ly/3ky3qbS
https://bit.ly/3ky3qbS...
.
Este ensayo se elaborará con base en reflexiones personales y en el diálogo con autores de diversas áreas, usando referencias teóricas para contribuir al debate. Se trata de un trabajo elaborado bajo el impacto de la pandemia y que no espera actuar en un campo de fácil consenso.
Sociedades en tiempos de pandemia
Al registrar la Peste de Atenas, que tuvo lugar en 430 a.C., Tucídides33. Tucídides. La peste en Atenas. In: de Riquer M, de Riquer B, organizadores. Reportajes de la historia: relatos de testigos directos sobre hechos ocurridos en 26 siglos. Barcelona: Acantilado; 2011. v. 1. p. 19-26. afirmó que la epidemia se dio en un contexto de desorganización social y moral. De esta afirmación se puede inferir que la causa de la peste sería la degradación moral, o que la sociedad entra en modo de excepcionalidad, una vez que la enfermedad exacerba su inmoralidad33. Tucídides. La peste en Atenas. In: de Riquer M, de Riquer B, organizadores. Reportajes de la historia: relatos de testigos directos sobre hechos ocurridos en 26 siglos. Barcelona: Acantilado; 2011. v. 1. p. 19-26. .
Un primer aspecto de tal excepcionalidad es la ineficacia de los medios habituales de tratamiento. En ese sentido, el relato sobre la Peste de Atenas se hace eco cada vez que la sociedad experimenta una nueva epidemia: Nada podían hacer los médicos, porque no conocían la enfermedad que trataban por primera vez 44. Tucídides. Op. cit. p. 20. Tradução livre. . Es como si Tucídides se refiriera a la pandemia de la covid-19 al afirmar que los profesionales de salud (como diríamos hoy) eran los principales afectados, una vez que eran los más cercanos a los enfermos 44. Tucídides. Op. cit. p. 20. Tradução livre. .
La imagen más dramática de Tucídides es la de los cuerpos insepultos en Atenas, lo que huía a todos los estándares de normalidad de la cultura griega, dada la obligación sagrada de enterrar adecuadamente a los muertos. Del mismo modo, Galeno –un médico griego que estuvo en Roma y que fue testigo de la Primera Plaga Antonina (165-170 d.C.), y la clasificó, según Gozalbes Cravioto y García, como una enfermedad grave, a menudo mortal y que afectaba a un gran número de personas 55. Gozalbes Cravioto E, García García I. La primera peste de los Antoninos (165-170): una epidemia en la Roma Imperial. Asclepio [Internet]. 2007 [acesso 10 ago 2020];59(1):7-22. p. 8. Tradução livre. Disponível: https://bit.ly/3kx1PDe
https://bit.ly/3kx1PDe...
– recomendaba que los funerales no se celebraran dentro de los límites de la ciudad, según la costumbre de aquella época.
En estos períodos angustiosos las relaciones entre las personas cambian, para asombro de Boccaccio, que vivenció la Peste Negra (1348-1350): Los padres y madres sentían repugnancia por visitar y servir a sus hijos, como si no fueran suyos (y esto es lo peor, casi difícil de creer) 66. Boccaccio G. O decamerão. São Paulo: Livraria Martins; 1956. p. 29. . Otro pasaje dramático se encuentra en la obra de Muratori, que relata la peste en España a principios del siglo XVIII: A las mujeres que amamantan se deben quitarles los hijos inmediatamente después del inicio del mal, y luego buscar a cachorros para que succionen la leche cuando sea necesario 77. Muratori AL. Tratado del gobierno político de la peste, y del modo de precaverse de ella. Zaragoza: Francisco Magallon; 1801. p. 117. .
Los registros más recientes, en el campo de la ficción, son dos obras que describen dramas similares a la pandemia actual. En 1947, Albert Camus publicó La peste 88. Camus A. A peste. São Paulo: Record; 2017. , en la que reflexiona sobre lo absurdo de la existencia humana, considerando la simultaneidad del mal y la solidaridad en la lucha contra la epidemia que pone a prueba los límites morales de los habitantes de la ciudad de Orán. A su vez, En el Ensayo sobre la ceguera 99. Saramago J. Ensaio sobre a cegueira. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras; 2020. , el escritor portugués José Saramago describe la “ceguera blanca”, que se extiende de forma descontrolada entre la población de una parte no especificada del planeta. Se trata de una parábola sobre la ceguera moral en tiempos de una enfermedad promovida por un agente desconocido, que en todo se asemeja a la pandemia actual, ante la cual, a pesar de los significativos progresos de la ciencia, seguimos “ciegos”. Nuestra esperanza es que la actual “peste” sea transitoria, como la que describió Saramago.
Estos fragmentos solo pretenden señalar que muchas de las situaciones experimentadas en la actual pandemia son recurrentes. Las escenas presenciadas escandalizan, como en las increíbles imágenes de entierros en fosas comunes o de camiones alineados para buscar los cadáveres que serán enterrados de manera apresurada, sin la debida ceremonia. Por lo tanto, se percibe un asombro recurrente ante las epidemias, cuando las normas y reglas resultan inocuas e imponen condiciones excepcionales a todo el mundo.
El argumento inicial de este artículo es que, en medio de la pandemia, la sociedad comienza a actuar en modo de excepcional y se defienden abiertamente medidas políticas y comportamientos sociales que nunca serían aceptados fuera de este contexto. En la atención de la salud, es como si las situaciones de emergencia, raras y concentradas en ciertos servicios, se convirtieran de repente en la regla.
Con base en experiencias epidémicas pasadas, es necesario destacar este argumento, una vez que no se puede dudar de aplicar medidas de emergencia em situaciones que las exigen, al igual que es necesario rechazarlas si el contexto cambia. Esta es la postura propia de la bioética, considerada un campo do conocimiento que busca proveer orientaciones prácticas para una acción contextualizada. Esta posición encuentra eco en muchas perspectivas tradicionales que comprenden la acción moral como acción en contexto.
A continuación, se plantean las posibles contribuciones de las principales tendencias de la bioética para la toma de decisiones en tiempos de conflictos morales. Se buscan respuestas sobre todo en el principialismo, personalismo, utilitarismo y en la bioética social. Sin embargo, antes se debe presentar brevemente la noción de conflictos en este campo del conocimiento.
Al pautarse por la valorización de la diversidad –interdisciplinariedad, interculturalidad y diversidad moral–, la bioética no pretende delimitar las respuestas correctas para la acción humana. Lo que pretende es señalar situaciones de conflicto en las que se pueda llegar a alternativas razonables y prudentes tras un debate abierto y diverso. De esta manera, se apartan de la bioética todos aquellos que se proclaman portadores de una verdad única. Se abre un espacio a quienes defienden que la verdad se puede alcanzar, o al menos vislumbrar, a partir de una búsqueda colectiva. Cuando nacen del consenso, las acciones no generan conflictos. Los problemas surgen cuando los actores no se ponen de acuerdo sobre el curso a seguir, o cuando la acción sugerida ofende los valores y convicciones de los involucrados.
Principios que marcan la bioética
Quien comienza a estudiar la bioética pronto se encuentra con cuatro preceptos ampliamente difundidos –la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia–, propuestos por Beauchamp y Childress1010. Beauchamp TL, Childress JF. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola; 2002. en 1979, en la obra Principios de ética biomédica , que se convertiría en la principal referencia del enfoque “principialista”. El propósito de esta tendencia era recoger de la tradición religiosa y filosófica preceptos universales para aplicarlos en la solución de los conflictos éticos que surgen en la práctica biomédica.
Los principios indicados por Beauchamp y Childress1010. Beauchamp TL, Childress JF. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola; 2002. tienen fundamentación histórica. La beneficencia, por ejemplo, es una característica marcante de la ética médica iniciada por Hipócrates en la Antigua Grecia. El surgimiento de la bioética promovió el debate sobre los dilemas éticos en la salud, ayudando a identificar los problemas y a buscar soluciones. Sin embargo, con el tiempo, el principialismo –una tendencia que se inició en los Estados Unidos y se volvió dominante– ha pasado a ser criticado por su pragmatismo y por sus conclusiones supuestamente universales.
En el contexto de la “excepcionalidad social” de las pandemias, la aplicación de los cuatro principios depende aún más de las virtudes y de la capacidad de discernimiento de los actores. Esta dependencia “flexibiliza” estos preceptos, que no pueden aplicarse a ciegas e independientemente del contexto. Por lo tanto, no pueden considerarse desde una perspectiva cerrada. La autonomía, por ejemplo, debe ser privilegiada, siempre y cuando no perjudique a otras personas.
El principio de la justicia limita la autonomía, como cuando se obliga a las personas al confinamiento o al aislamiento social, impidiendo el derecho consagrado de ir y venir. Este conflicto también se presenta en las intervenciones experimentales que implican a seres humanos, necesarias para descubrir instrumentos que puedan restablecer la normalidad. En estos casos, el consentimiento informado, expresión mayor de la autonomía, puede incluso dispensarse, cuando la relevancia social de las respuestas potenciales de un estudio sea mayor que los daños al derecho individual.
En un escenario de sobrecarga de los recursos sanitarios, no es raro que los profesionales tengan que decidir quién se verá privado del tratamiento ideal. La urgencia de decidir causa angustia, y a menudo hay que actuar sin poder apreciar las circunstancias de manera más profunda. Para disminuir esta carga, es común clamar por protocolos oficiales, lo que es una equivocación, ya que los “algoritmos éticos” no son capaces de prevenir conflictos y, en ocasiones, conducen a intervenciones impertinentes o incluso injustas.
La virtud de evaluar profundamente la situación y equilibrar la beneficencia con los posibles daños, el respeto de la autonomía con la justicia, es la cualidad fundamental en las emergencias. Al final, las decisiones deben basarse siempre en esta evaluación. La complejidad de las circunstancias no permite una mirada superficial, y en esos momentos el conocimiento técnico debe instrumentalizarse para influir en el discernimiento. Así, la bioética principialista estará presente en cualquier decisión en materia de salud, aunque resulte insuficiente en muchos casos.
Todos con igual dignidad: ¿cómo elegir?
Otra vertiente importante de la bioética es el personalismo1111. Sgreccia E. Manual de bioética I: fundamentos e ética biomédica. São Paulo: Loyola; 1996. , que parte de fundamentos del cristianismo puntualmente relacionados con campos específicos de la salud humana y de la investigación científica. Debido a su fundamento religioso, el personalismo no siempre es bien acogido. Sin embargo, esta visión coincide con la lectura del mundo de buena parte de los profesionales de la salud, que se instruyeron en una sociedad con una fuerte herencia cristiana. Por lo tanto, se observa que esta vertiente aporta una perspectiva bastante razonable al conflicto aquí analizado.
La reflexión que surge de esta tradición saca a la luz la percepción sublime del ser humano. El término “persona” tiene diversas connotaciones en la bioética, pero en el personalismo su significado es incuestionable: cada ser humano –en el curso de su existencia, desde el embrión hasta la vejez– porque es llamado a la existencia como imagen y semejanza de Dios, es considerado una persona, y esta condición no es enriquecida ni empobrecida por las vicisitudes sociales e históricas.
Esta comprensión del ser humano implica la afirmación y defensa de la dignidad individual, que no se conquista ni sufre gradación. Así, ninguna vida puede ser descuidada, relativizada o depreciada por otra persona o por la colectividad. Sin embargo, según esta vertiente, la vida puede ser donada, ofrecida o sacrificada por el propio individuo siempre que la situación exija la defensa de valores tan nobles como la vida misma, o incluso más elevados. El apego intransigente y obstinado a la transitoriedad de la vida en la tierra no se justifica, ya que es en el Eterno donde se fundamenta. Estos son los supuestos del personalismo para la asistencia sanitaria.
En este enfoque, la afirmación de la dignidad no se entiende como una defensa del individualismo, ya que se destacan las dimensiones sociales y relacionales de la persona para exigir, coherentemente, la defensa de la dignidad del otro. De este modo, se establece un compromiso personal con la sociedad, que puede conducir a sacrificios voluntarios para acoger y ayudar a los más necesitados.
Para el personalismo, el paciente puede legítimamente renunciar a la atención que solo prolongaría dolorosamente su propia existencia. Si la persona es incapaz de ejercer su autonomía, otros –como familiares y profesionales de la salud– también podrán limitar tales cuidados, siempre y cuando los procedimientos a los que se renuncia sean inocuos, sin eficacia terapéutica, y solo prolonguen la agonía. Decisiones como esta son apoyadas por diversas vertientes de la bioética.
Sin embargo, el personalismo presenta límites para la toma de decisiones en tiempos de pandemia, una vez que las terapéuticas –el uso de respiradores, por ejemplo– no son inocuas, y las posibilidades de curar la enfermedad son significativas. ¿Cómo elegir qué paciente debe ser tratado? A veces se informa que un paciente renuncia conscientemente al tratamiento en nombre de otro. Es un gesto noble, acogido por la perspectiva personalista. Pero aparte de esta postura inusual, ¿qué hacer?
El personalismo solo puede decirle al profesional de la salud que la vida de todos los seres humanos tiene igual dignidad y aprecio, por lo que se debe salvar al mayor número posible de personas. Pero cuando las condiciones concretas no permiten salvar a todos, esta vertiente solo puede lamentar las pérdidas, sin tratarlas como un problema ético o una responsabilidad de los implicados. Desde esta perspectiva, la responsabilidad moral solo se aplica cuando uno puede actuar de manera libre y consciente.
Se pueden ilustrar los límites del personalismo con un ejemplo: una guardería se incendia y alguien entra a salvar a los niños. Sin embargo, esta persona solo salva a los que están más cerca de la puerta y a los que se puede llegar más fácilmente. Un personalista aceptaría el siguiente razonamiento: la opción del agente era salvar a todos, e hizo lo mejor que pudo. Sin embargo, esta perspectiva no aceptaría tal acción si el criterio del agente fuera salvar a las personas cuyas vidas considera más valiosas.
Utilitarismo: el mayor bien para el mayor número
El utilitarismo es una corriente ética desarrollada a finales del siglo XVIII por el filósofo inglés Jeremy Bentham1212. Bentham J. Introduction to the principles of moral and legislation. Kittery: Franklin Classics Trade Press; 2018. . Se trata de un enfoque consecuencialista que se opone a las éticas principialistas o deontológicas, proponiendo la validación o el rechazo de las decisiones con base en la evaluación de sus consecuencias, y no de los motivos, valores o deberes que las preceden. En general, para que se considere correcta, la acción utilitaria debe resultar de un cálculo que maximice la felicidad y minimice la infelicidad, de modo que la primera sea siempre mayor que la segunda.
Una de las grandes críticas al utilitarismo se refiere a la definición de lo que sería la “felicidad”, es decir, el bien que se debe maximizar. Bentham1212. Bentham J. Introduction to the principles of moral and legislation. Kittery: Franklin Classics Trade Press; 2018. , siguiendo la línea hedonista, indicó inicialmente que la felicidad sería el “placer” que pueden experimentar los cuerpos de los agentes implicados, mientras que el “dolor” indicaría el mal que se debe minimizar. El autor llegó a proponer marcadores cuantitativos para medir el placer en términos de intensidad, duración, certeza, proximidad, fecundidad y pureza. Su discípulo, John Stuart Mill1313. Mill JS. Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes; 2000. , definió la felicidad en términos cualitativos, estableciendo criterios calificados subjetivamente que se superpondrían a las meras sensaciones físicas, la búsqueda del amor y de la belleza, la tranquilidad física y emocional, el placer intelectual, el cultivo de buenas relaciones y las amistades, etc.
Desde entonces, varios autores vienen adoptando y desarrollando el utilitarismo. En la bioética, sobre todo en las últimas décadas, esta perspectiva ha ganado un espacio importante. Por ejemplo, se aplica en las discusiones sobre los derechos de los animales, cuando se argumenta que el placer y el dolor (o los intereses) de todos los seres sensibles deben tenerse en cuenta en el cálculo utilitario, así como en las discusiones sobre la ética en la salud pública, en particular en las consideraciones sobre la asignación de recursos limitados1414. Fortes PAC. Reflexão bioética sobre a priorização e o racionamento de cuidados de saúde: entre a utilidade social e a equidade. Cad Saúde Pública [Internet]. 2008 [acesso 18 jun 2020];24(3):696-701. DOI: 10.1590/S0102-311X2008000300024 . En estos casos, el principio utilitarista señala que lo correcto es priorizar los recursos que proporcionan más salud al mayor número de personas durante el mayor tiempo posible.
Fortes1414. Fortes PAC. Reflexão bioética sobre a priorização e o racionamento de cuidados de saúde: entre a utilidade social e a equidade. Cad Saúde Pública [Internet]. 2008 [acesso 18 jun 2020];24(3):696-701. DOI: 10.1590/S0102-311X2008000300024 señala ejemplos corrientes de la aplicación del cálculo utilitario en la salud pública, como la vacunación masiva en detrimento de enfoques que solo se centran en las dimensiones curativas, ya que estos últimos son menos eficientes y más costosos. Sin embargo, incluso en el contexto de la bioética, el utilitarismo encuentra resistencia. Se critica, por ejemplo, el enfoque en la eficiencia, que implica decisiones que consideran el mayor beneficio al menor costo, lo que permite someter la asistencia a una lógica economicista, centrada en la reducción de gastos para los sistemas públicos o privados1515. Sariego JRA. Atención integral de la salud. In: Tealdi JC, organizador. Diccionario latinoamericano de bioética. Bogotá: Unesco; 2008. p. 80-3. .
En el contexto de las pautas clínicas en situaciones excepcionales, como en el caso de la asignación de ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos durante la pandemia de la covid-19, el enfoque utilitarista ha sido la respuesta estándar en muchos países. Es la que sirve de base a la priorización de los jóvenes y adultos en detrimento de las personas mayores. Según el cálculo utilitario, las personas mayores tendrían menos tiempo de vida y, por lo tanto, menos posibilidades de disfrutar del placer, la salud o la felicidad1616. Cesari M, Proietti M. Covid-19 in Italy: ageism and decision making in a pandemic. J Am Med Dir Assoc [Internet]. 2020 [acesso 18 jun 2020];21(5):576-7. DOI: 10.1016/j.jamda.2020.03.025 . Sin embargo, estas pautas vinieron acompañadas de muchas críticas, una vez que implican formas inadmisibles de discriminación por edad, una violación inaceptable de la dignidad y los derechos humanos.
Bioética social: priorización de grupos vulnerables
Se entiende aquí por “bioética social” la que se produce en América Latina desde los años 1990, cuando los bioeticistas de la región han empezado a identificar las limitaciones de las teorías creadas en los países desarrollados, que no respondían a los conflictos éticos locales. Tales limitaciones se debieron a la incapacidad de la bioética estadounidense y europea de ir más allá de los contextos puramente clínicos y hospitalarios, centrándose casi siempre en la autonomía y en la beneficencia del paciente desde la perspectiva del profesional. Hasta entonces, no se tenían en cuenta las cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad socioeconómica, como la falta de acceso a la salud, la exclusión social, el hambre y la violencia, entre otras cuestiones que siguen afectando directamente la vida y la salud de la mayor parte de la población de América Latina y el Caribe.
Autores como Márcio Fabri dos Anjos1717. Anjos MF. Eutanásia em chave de libertação. Bol Icaps. 1989;57:6. , Volnei Garrafa1818. Garrafa V. Dimensão da ética em saúde pública. São Paulo: Universidade de São Paulo; 1995. y Fermin Roland Schramm1919. Schramm FR. A terceira margem da saúde: a ética “natural”. Hist Ciênc Saúde Manguinhos [Internet]. 1995 [acesso 18 jun 2020];1(2):54-68. DOI: 10.1590/S0104-59701995000100005 empezaron a incluir la dimensión social en sus reflexiones sobre la bioética. A lo largo de los años, la vertiente se ha ido desarrollando con la contribución de otros autores, de otras regiones y áreas de conocimiento. A pesar de las diferencias puntuales, comunes en un campo interdisciplinario en construcción, lo que define la bioética social latinoamericana es una perspectiva politizada, crítica y contextualizada de los conflictos éticos relacionados con la salud, entendida en sus dimensiones individuales, colectivas y globales.
La principal contribución de la bioética social en el contexto de la covid-19 es la priorización de los grupos socialmente frágiles. Desde esta perspectiva, la intervención debe favorecer a los más excluidos, marginados y vulnerables. Esta posición puede defenderse, por ejemplo, con base en la producción seminal de Anjos1717. Anjos MF. Eutanásia em chave de libertação. Bol Icaps. 1989;57:6. , que a finales de los años 1980 aportó al campo de la bioética el concepto de “mistanasia” para demostrar la manera en que los conflictos del final de la vida afectan injustamente a los grupos más pobres, que a menudo ven su muerte injustamente anticipada debido a la falta de acceso a los hospitales o a condiciones sanitarias básicas, como el saneamiento y la alimentación.
Las producciones de Schramm2020. Schramm FR. A bioética da proteção em saúde pública. In: Fortes P, Zoboli E, organizadores. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola; 2003. p. 71-84. , a su vez, llaman la atención sobre el proceso de vulnerabilidad en salud, es decir, sobre los mecanismos injustos que debilitan a los grupos que no pueden defender sus propios intereses. Este escenario llevó al autor a desarrollar la denominada “bioética de la protección”, un enfoque que defiende acciones y políticas públicas prioritarias para resguardar a los más vulnerables.
En la misma línea, Garrafa y Porto2121. Garrafa V, Porto D. Intervention bioethics: a proposal for peripheral countries in a context of power and injustice. Bioethics [Internet]. 2003 [acesso 10 ago 2020];17(5-6):399-416. DOI: 10.1111/1467-8519.00356 proponen una “bioética de la intervención”, haciendo hincapié en la responsabilidad del Estado y la sociedad civil por los graves problemas sociales que generan desigualdades. Los autores desarrollaron un enfoque específico del utilitarismo –denominado “utilitarismo orientado a la equidad”– para aplicarlo en contextos como el brasileño y el latinoamericano, en los que hay una mayoría excluida y vulnerable que debería ser el sujeto preferencial de las acciones.
Recientemente, a partir del diálogo con la vertiente social, Cunha2222. Cunha TR. Bioética crítica, saúde global e a agenda do desenvolvimento [tese] [Internet]. Brasília: Universidade de Brasília; 2014 [acesso 29 jun 2020]. Disponível: https://bit.ly/2PDr5JJ
https://bit.ly/2PDr5JJ...
fundamentó una “bioética crítica”, basada en el denominado “universalismo ético negativo”, que identifica un valor universal concreto para sostener normas y acciones2323. Cunha TR, Lorenzo C. Bioética global na perspectiva da bioética crítica. Rev. bioét. (Impr.) [Internet]. 2014 [acesso 29 jun 2020];22(1):116-25. DOI: 10.1590/S1983-80422014000100013 . Este valor es el sufrimiento común (encontrado en todos los pueblos y lugares del planeta) que resulta de la explotación económica y ambiental relacionada con la globalización, que afecta injustamente a los grupos más vulnerables. Poco después, en el 2018, Sanches, Mannes y Cunha2424. Sanches M, Mannes M, Cunha TR. Vulnerabilidade moral: leitura das exclusões no contexto da bioética. Rev. bioét. (Impr.) [Internet]. 2018 [acesso 29 jun 2020];26(1):39-46. DOI: 10.1590/1983-80422018261224 elaboraron el concepto de “vulnerabilidad moral”, llamando la atención sobre los procesos que legitiman la exclusión, la estigmatización y la discriminación mediante la imposición de una moralidad hegemónica, a menudo corroborada por las teorías científicas, económicas, sociológicas o teológicas.
Siguiendo la perspectiva de la bioética social latinoamericana, los parámetros para la toma de decisiones, tanto en el contexto clínico como en la definición de protocolos, normas y políticas públicas, deben priorizar a los grupos social y económicamente vulnerables, históricamente excluidos, desprotegidos y explotados. Priorizar a dichos grupos ante la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos no solo repararía una inaceptable injusticia histórica, sino que también sería una forma de apuntar didácticamente hacia una nueva organización social pospandémica, más justa y ética.
Covid-19 en Brasil: parámetros éticos
Además de no atacar el ordenamiento jurídico de los Estados, toda decisión ética en materia de salud debe satisfacer los supuestos de los derechos humanos consagrados en los acuerdos internacionales y ser deliberada a la luz de la bioética. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 2525. Organização das Nações Unidas. Declaração universal dos direitos humanos [Internet]. Paris: ONU; 1948 [acesso 27 ago 2019]. Disponível: https://bit.ly/3dLdY3V
https://bit.ly/3dLdY3V...
y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 2626. Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Declaração universal sobre bioética e direitos humanos [Internet]. Paris: Unesco; 2005 [acesso 27 mar 2020]. Disponível: https://bit.ly/2Uy4H7G
https://bit.ly/2Uy4H7G...
consideran inaceptable cualquier tipo de discriminación. En la misma línea, el Código de Ética Médica vigente en Brasil consagra, en sus principios fundamentales, que la medicina es una profesión al servicio de la salud del ser humano y de la colectividad y que se ejercerá sin discriminación de ninguna naturaleza 2727. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.217/2018. Aprova o Código de Ética Médica. Diário Oficial da União [Internet]. Brasília, p. 79, 1º nov 2018 [acesso 5 fev 2019]. Seção 1. Disponível: https://bit.ly/2WWsSyg
https://bit.ly/2WWsSyg...
. El ordenamiento jurídico patrio cuenta aun con el Estatuto del Anciano, que asegura, en su artículo 15, la atención integral de la salud del anciano, (…) para la prevención, promoción, protección y recuperación de la salud, incluida la atención especial a las enfermedades que afectan preferentemente a los ancianos 2828. Brasil. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União [Internet]. Brasília, 3 out 2003 [acesso 18 jun 2020]. Disponível: https://bit.ly/3gLqPE9
https://bit.ly/3gLqPE9...
.
Con base en estas referencias y en las corrientes teóricas analizadas, se presentan a continuación las contribuciones de la bioética para el enfrentamiento de los conflictos generados por la pandemia. Sin embargo, antes de eso es importante destacar que la bioética considera poco probable que se encuentren soluciones consensuadas para los conflictos morales persistentes en la asistencia sanitaria. Por lo tanto, se buscarán las soluciones más razonables y prudentes.
Para el adecuado cumplimiento de una hoja de ruta en materia de bioética, se deben considerar obligatoriamente los hechos científicos (territorio de la medicina basada en la evidencia) y los valores morales de todos aquellos que protagonizan el proceso deliberativo (territorio de la subjetividad humana). Teniendo en cuenta estas condicionantes, queda claro que los protocolos y consensos emitidos por las asociaciones de especialistas deben servir únicamente como elementos orientadores, nunca como el único criterio para las deliberaciones clínicas. Es fundamental resaltar este supuesto, una vez que los profesionales de la salud, sobre todo los médicos, tienden a basar sus decisiones únicamente en evidencias científicas, enfatizadas durante la formación. Otro elemento esencial es considerar cada caso clínico como un acontecimiento único, que cuenta con variables nosológicas y biográficas específicas2929. Gracia D. El papel de las metodologías en ética clínica. Madri: Universidad Complutense; 2009. .
Hechas estas consideraciones, se presentan algunos parámetros para la toma de decisiones en este momento de pandemia:
-
Nunca razonar con base en teorías que escalonen el valor y la dignidad de la vida. No existe un criterio para definir que un humano vale más o menos que otro. Elegir puede ser necesario, pero resumir la decisión al criterio de edad es reducir la complejidad de la situación y asumir una postura ideológica en detrimento de la reflexión ética.
-
Mantener siempre en el horizonte la búsqueda de la beneficencia y el respeto a la autonomía de los pacientes.
-
Afirmar, cada día, el propósito de cuidar bien de todos. Cuando el cuidado sea decisivo para mantener la vida, respaldarse en el principio de la justicia, que implica el propósito de salvar el mayor número posible de personas.
-
Cuando la dramaticidad de la vida cotidiana impone elecciones, la decisión, basada en criterios técnicos, debe tener como objetivo salvar al mayor número de pacientes. Se deben evitar lecturas reduccionistas que inducen a la deliberación basada en un solo criterio.
-
Nunca dejar de analizar críticamente las normas y su contexto, buscando defender las políticas públicas que promuevan el derecho a la salud y que fortalezcan los sistemas de salud, para que en el futuro no se repita esta situación excepcional con la misma severidad.
-
Comprender que la responsabilidad personal tiene limitaciones. Cuando las condiciones estructurales de la atención de la salud hacen imposible salvar a alguien, la pérdida de un paciente no puede considerarse un acto deliberado del profesional que presta asistencia.
Consideraciones finales
El tema estudiado no permite llegar a una conclusión definitiva, dada la complejidad del proceso decisorio. Sin embargo, se trató de demostrar que los conflictos que surgen en tiempos de pandemia pueden apoyarse en diferentes perspectivas de la bioética. La apertura al diálogo interdisciplinario, pautado por el enriquecimiento mutuo de los argumentos de las distintas vertientes, apunta a la necesidad de otras lógicas argumentativas que se alejen de la proposición simplista de que hay que elegir entre la vida de un paciente más joven o más viejo.
Los parámetros propuestos no imponen recetas listas y acabadas a los profesionales de la salud, una vez que, en el ámbito ético, la responsabilidad es siempre de quien realiza la acción, y no de las directrices. Sin embargo, es función de la bioética señalar las recomendaciones pertinentes al contexto en cuestión. En este caso, es necesario destacar dos tipos de agentes: el político, que puede implementar políticas y normas que impactan en el sistema de salud; y el “agente personal” –el profesional de la salud–, que debe tomar decisiones en contextos institucionales y estructurales definidos y limitados. Se puede problematizar esta separación, ya que la acción política está ciertamente marcada por decisiones subjetivas, y la acción de los individuos es también política, pero distinguir estas dos esferas ayuda a delimitar las responsabilidades.
Cuando el agente político actúa, no tiene ante sí el rostro de los pacientes afectados por sus decisiones. Sus acciones causan muertes o preservan vidas, pero las consecuencias de sus elecciones pasan por varias mediaciones y no siempre son evidentes. El profesional de la salud, en cambio, sufre directamente los efectos de sus acciones, una vez que el impacto en el paciente es inmediato. En este sentido, la perspectiva de la bioética social puede establecer parámetros para señalar que el agente político debe ser responsabilizado cuando no actúa basándose en evidencias producidas por el mejor consenso de las áreas de conocimiento en cuestión, cuando normaliza protegiendo a ciertos grupos sociales y cuando implementa medidas que excluyen a las poblaciones más vulnerables de los servicios de salud.
La fuerza del agente político es tan evidente que la covid-19 impacta de manera muy desigual diversos países e incluso regiones de un mismo país. Un rápido análisis del impacto de la pandemia en diferentes lugares ya revela las consecuencias de las decisiones de este agente. Su responsabilidad es evidente, e incluso se puede indicar estadísticamente el impacto de determinada política en el número de muertes. Así, se percibe la relevancia de la bioética, que tiene el potencial de denunciar a los signatarios de políticas y normas evidentemente discriminatorias e injustas. Por lo tanto, se espera que los agentes políticos sean responsabilizados por medidas nefastas adoptadas con base en supuestos excluyentes y elitistas.
Referências
-
1Wu Y, Chen C, Chan Y. The outbreak of covid-19: an overview. J Chin Med Assoc [Internet]. 2020 [acesso 29 jun 2020];83(3):217-20. DOI: 10.1097/JCMA.0000000000000270
-
2Organização Mundial de Saúde declara pandemia do novo coronavírus. UNA-SUS [Internet]. 11 mar 2020 [acesso 18 jun 2020]. Disponível: https://bit.ly/3ky3qbS
» https://bit.ly/3ky3qbS -
3Tucídides. La peste en Atenas. In: de Riquer M, de Riquer B, organizadores. Reportajes de la historia: relatos de testigos directos sobre hechos ocurridos en 26 siglos. Barcelona: Acantilado; 2011. v. 1. p. 19-26.
-
4Tucídides. Op. cit. p. 20. Tradução livre.
-
5Gozalbes Cravioto E, García García I. La primera peste de los Antoninos (165-170): una epidemia en la Roma Imperial. Asclepio [Internet]. 2007 [acesso 10 ago 2020];59(1):7-22. p. 8. Tradução livre. Disponível: https://bit.ly/3kx1PDe
» https://bit.ly/3kx1PDe -
6Boccaccio G. O decamerão. São Paulo: Livraria Martins; 1956. p. 29.
-
7Muratori AL. Tratado del gobierno político de la peste, y del modo de precaverse de ella. Zaragoza: Francisco Magallon; 1801. p. 117.
-
8Camus A. A peste. São Paulo: Record; 2017.
-
9Saramago J. Ensaio sobre a cegueira. 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras; 2020.
-
10Beauchamp TL, Childress JF. Princípios de ética biomédica. São Paulo: Loyola; 2002.
-
11Sgreccia E. Manual de bioética I: fundamentos e ética biomédica. São Paulo: Loyola; 1996.
-
12Bentham J. Introduction to the principles of moral and legislation. Kittery: Franklin Classics Trade Press; 2018.
-
13Mill JS. Utilitarismo. São Paulo: Martins Fontes; 2000.
-
14Fortes PAC. Reflexão bioética sobre a priorização e o racionamento de cuidados de saúde: entre a utilidade social e a equidade. Cad Saúde Pública [Internet]. 2008 [acesso 18 jun 2020];24(3):696-701. DOI: 10.1590/S0102-311X2008000300024
-
15Sariego JRA. Atención integral de la salud. In: Tealdi JC, organizador. Diccionario latinoamericano de bioética. Bogotá: Unesco; 2008. p. 80-3.
-
16Cesari M, Proietti M. Covid-19 in Italy: ageism and decision making in a pandemic. J Am Med Dir Assoc [Internet]. 2020 [acesso 18 jun 2020];21(5):576-7. DOI: 10.1016/j.jamda.2020.03.025
-
17Anjos MF. Eutanásia em chave de libertação. Bol Icaps. 1989;57:6.
-
18Garrafa V. Dimensão da ética em saúde pública. São Paulo: Universidade de São Paulo; 1995.
-
19Schramm FR. A terceira margem da saúde: a ética “natural”. Hist Ciênc Saúde Manguinhos [Internet]. 1995 [acesso 18 jun 2020];1(2):54-68. DOI: 10.1590/S0104-59701995000100005
-
20Schramm FR. A bioética da proteção em saúde pública. In: Fortes P, Zoboli E, organizadores. Bioética e saúde pública. São Paulo: Loyola; 2003. p. 71-84.
-
21Garrafa V, Porto D. Intervention bioethics: a proposal for peripheral countries in a context of power and injustice. Bioethics [Internet]. 2003 [acesso 10 ago 2020];17(5-6):399-416. DOI: 10.1111/1467-8519.00356
-
22Cunha TR. Bioética crítica, saúde global e a agenda do desenvolvimento [tese] [Internet]. Brasília: Universidade de Brasília; 2014 [acesso 29 jun 2020]. Disponível: https://bit.ly/2PDr5JJ
» https://bit.ly/2PDr5JJ -
23Cunha TR, Lorenzo C. Bioética global na perspectiva da bioética crítica. Rev. bioét. (Impr.) [Internet]. 2014 [acesso 29 jun 2020];22(1):116-25. DOI: 10.1590/S1983-80422014000100013
-
24Sanches M, Mannes M, Cunha TR. Vulnerabilidade moral: leitura das exclusões no contexto da bioética. Rev. bioét. (Impr.) [Internet]. 2018 [acesso 29 jun 2020];26(1):39-46. DOI: 10.1590/1983-80422018261224
-
25Organização das Nações Unidas. Declaração universal dos direitos humanos [Internet]. Paris: ONU; 1948 [acesso 27 ago 2019]. Disponível: https://bit.ly/3dLdY3V
» https://bit.ly/3dLdY3V -
26Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Declaração universal sobre bioética e direitos humanos [Internet]. Paris: Unesco; 2005 [acesso 27 mar 2020]. Disponível: https://bit.ly/2Uy4H7G
» https://bit.ly/2Uy4H7G -
27Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.217/2018. Aprova o Código de Ética Médica. Diário Oficial da União [Internet]. Brasília, p. 79, 1º nov 2018 [acesso 5 fev 2019]. Seção 1. Disponível: https://bit.ly/2WWsSyg
» https://bit.ly/2WWsSyg -
28Brasil. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União [Internet]. Brasília, 3 out 2003 [acesso 18 jun 2020]. Disponível: https://bit.ly/3gLqPE9
» https://bit.ly/3gLqPE9 -
29Gracia D. El papel de las metodologías en ética clínica. Madri: Universidad Complutense; 2009.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
06 Nov 2020 -
Fecha del número
Jul-Sep 2020
Histórico
-
Recibido
19 Jun 2020 -
Revisado
6 Ago 2020 -
Acepto
10 Ago 2020