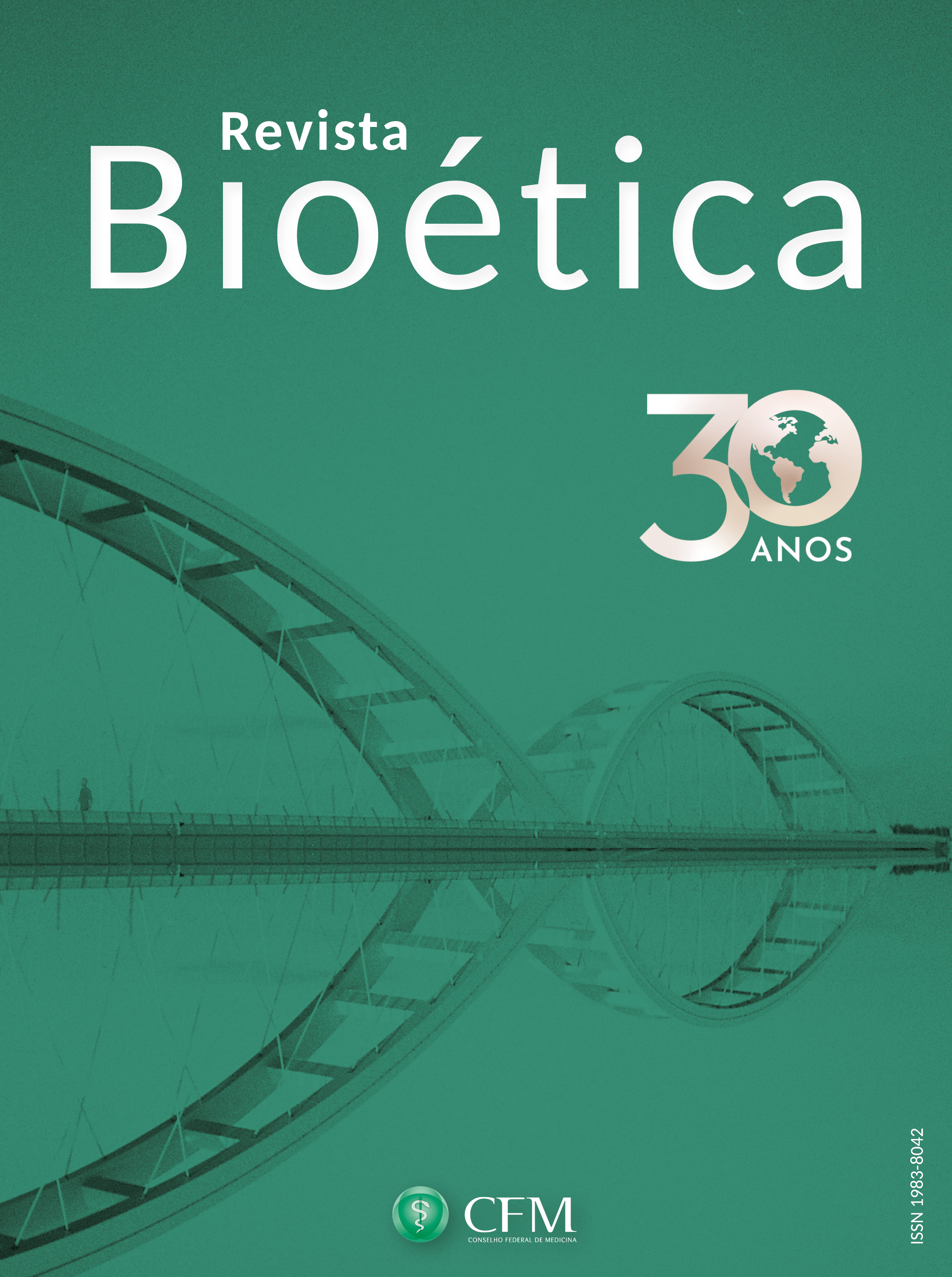Resumen
En esta investigación cualitativa se utilizó el método del discurso del sujeto colectivo para conocer los significados, sentimientos y percepciones de los estudiantes de medicina sobre el tema muerte y pacientes terminales. Se entrevistó a 60 alumnos de una universidad del sur del estado de Minas Gerais, Brasil. En lo que respecta a los significados sobre la terminalidad de la vida, la idea central más frecuente fue “cierre de la vida”. Cuando se abordó el sentimiento respecto al paciente terminal, surgieron como ideas centrales: “inseguridad”, “impotencia”, “frustración” y “angustia”. En cuanto a la preparación para enfrentarse a la muerte y al morir, prevaleció la idea “no estoy preparado”. A su vez, respecto a la presencia de estos temas durante la formación, surgieron las ideas “enfoque superficial”, “deberían abordarse con más frecuencia”, y “no abordados”. Se concluye que la formación médica no aborda la inexorabilidad de la muerte, lo que aparta la posibilidad de repensar el cuidado como forma terapéutica.
Bioética; Muerte; Educación médica; Empatía
Resumo
Nesta pesquisa qualitativa, utilizou-se o método do discurso do sujeito coletivo para conhecer os significados, sentimentos e percepções de estudantes de medicina sobre o tema morte e pacientes terminais. Foram entrevistados 60 alunos de uma universidade do Sul de Minas Gerais. Para os significados sobre terminalidade da vida, a ideia central mais frequente foi “fechamento da vida”. Quando o tema abordado foi o sentimento a respeito do paciente terminal, emergiram as ideias centrais “insegurança”, “impotência”, “frustração” e “angústia”. Quanto ao preparo para lidar com a morte e o morrer, prevaleceu a ideia “não estou preparado”. Já com relação à presença desses temas na formação, surgiram as ideias “abordagem superficial”, “deveriam ser abordados com mais frequência” e “não abordados”. Conclui-se que a formação médica não trata da inexorabilidade da morte, o que afasta a possibilidade de repensar o cuidado como forma terapêutica.
Bioética; Morte; Educação médica; Empatia
Abstract
This qualitative study used the collective subject discourse method to identify the meanings, feelings and perception of medical students about death and terminally ill patients. In total, 60 students from a medical school in southern Minas Gerais were interviewed. For the meanings about end of life, the most common idea was “closure of life.” When the topic addressed was the feeling about terminal patients, the central ideas were “insecurity,” “impotence,” “frustration” and “anguish.” Regarding the preparation to deal with death and dying, “unpreparedness” was the most common. When considering how these themes are approached during training, “superficial approach,” “not very frequent” and “not addressed” emerged as ideas. We can thus conclude that the inexorability of death is not part of medical training, removing the possibility of rethinking care as a therapeutic form.
Bioethics; Death; Medical education; Empathy
Durante milenios, la actitud de la humanidad hacia la mortalidad fue de resignación. Salvo en las guerras o en expediciones de cacería, botín o conquista de territorios, la muerte ocurría en un contexto familiar; el enfermo moría en su casa, rodeado de la familia y amigos. Sin embargo, a partir del siglo XIX, los avances de la medicina han aumentado la esperanza de vida y la reversibilidad de muchas enfermedades contagiosas 12. Pessini L. Distanásia: até quando investir sem agredir? Bioética [Internet]. 1996 [acesso 25 jun 2019];4(1):31-43. Disponível: https://bit.ly/3eLS6qx
https://bit.ly/3eLS6qx...
. Así, el conocimiento biológico y los avances tecnológicos han hecho que la muerte sea más problemática, una fuente de dilemas éticos y de decisiones difíciles, que generan angustia y dudas. En este contexto, en el siglo XX, surge la bioética, un campo de conocimiento que contribuye para que el profesional repiense su papel fundamental en la salud 23. Kovács MJ. Profissionais de saúde diante da morte: morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1992..
Desde los primeros años del grado, el estudiante de medicina es inducido a valorar los fundamentos técnico-científicos de la profesión, poniendo en segundo plano la concepción holística de ser humano y vida 34. Calasans CR, Sá CK, Dunningham WA, Aguiar WM, Pinho STR. Refletindo sobre a morte com acadêmicos de medicina. Rev Bras Neurol Psiq [Internet]. 2014 [acesso 25 jun 2019];18(1):34-57. Disponível: https://bit.ly/2QGjBKb
https://bit.ly/2QGjBKb...
. Así, los sentimientos de ansiedad o angustia ante la inevitabilidad de la muerte, si eventualmente surgen, son ofuscados en favor de la formación 45. Arendt H. Vidas políticas. Madrid: Taurus; 1980.. La formación médica sigue la crisis general de la educación, que se centra cada vez más en la tecnicidad del mundo posmoderno, ávido por seres humanos dotados de un saber especializado y utilitarista 56. Lefévre F. Discurso do sujeito coletivo: nossos modos de pensar nosso eu coletivo. São Paulo: Andreoli; 2017.. En este tipo de enseñanza, las dimensiones de la existencia humana —tales como la dimensión estética, emocional y fisiológica— están todas ofuscadas por el dominio mercadológico.
La educación es un proceso de formación humana, y la persona humana es el tema central de la bioética. Por lo tanto, además de permitir un saber técnico, la educación médica debería contribuir a que los futuros profesionales establezcan relaciones más humanizadas y afectivas con sus pacientes. En vista de la escasez de reflexiones sobre la terminalidad de la vida en el contexto médico académico, esta investigación analiza el discurso de estudiantes para conocer sus experiencias y percepciones sobre la muerte, con el fin de comprender en qué medida están familiarizados con el tema.
Método
El artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo, descriptivo, transversal, no controlado, con muestreo intencional. El método utilizado, del discurso del sujeto colectivo (DSC), busca dar voz al grupo investigado, proponiendo que tal discurso expresa el pensamiento de la colectividad. El tiempo verbal debe ser el tiempo de aquel que habla, el “yo”, ya que la representación social expresada por el DSC agrega sujetos y narrativas diversas, aunque semánticamente similares 67. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União [Internet]. Brasília, p. 59, 13 jun 2013 [acesso 3 maio 2021]. Seção 1. Disponível: https://bit.ly/3eTt6NR
https://bit.ly/3eTt6NR...
.
Población objetivo y muestra
La población del estudio incluyó a estudiantes del primer al sexto curso de la carrera de medicina en la Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), en Pouso Alegre, Minas Gerais. El muestreo intencional no tuvo en cuenta el sexo o la edad, simplemente usó la lista de alumnos matriculados en cada curso. Se seleccionaron 10 estudiantes de cada curso, un total de 60 individuos, una muestra significativa, que corresponde al 12,5% del total de alumnos.
Instrumentos de investigación
Se usaron como instrumento de investigación un cuestionario sociodemográfico (con las variables curso de la carrera, sexo, edad y religión) y un cuestionario semiestructurado, con cuatro preguntas sobre el tema de la terminalidad de la vida, formuladas con base en la teoría de las representaciones sociales. Esta teoría, fundamentada en un conocimiento socialmente elaborado y compartido, asocia la actividad mental de individuos y grupos para determinar la posición de los sujetos en relación con situaciones y eventos que les conciernen. Las cuatro preguntas del cuestionario fueron: 1) “Para ti, ¿cuál es el significado de la terminalidad de la vida?”; 2) “¿Cuál sería tu sentimiento si tuvieras que lidiar con un paciente terminal en este momento?”; 3) Si alguien te preguntara si te sientes preparado(a) para enfrentarte a la muerte y al proceso de morir, ¿qué le dirías?”; y 4) “Si alguien te preguntara sobre el enfoque del tema de la muerte y de los pacientes terminales en la formación médica, ¿qué le dirías?”
Análisis de los datos
Los datos recopilados por el cuestionario sociodemográfico se sometieron a un análisis descriptivo. Para analizar los datos obtenidos por medio del instrumento semiestructurado, se utilizó el DSC, escrito en primera persona del singular y compuesto de expresiones clave que presentaron las mismas ideas centrales y el mismo anclaje.
Procedimientos éticos
La presente investigación cumplió los preceptos éticos establecidos por la Resolución del Consejo Nacional de Salud 466/2012 78. Lown B. A arte perdida de curar. São Paulo: JSN; 1996., que define los procedimientos éticos para investigaciones en las que participan seres humanos. Se informó a los participantes de que tendrían derecho a retirarse del estudio, si así lo desearan, en cualquier momento de la investigación. Todos ellos firmaron un formulario de consentimiento libre e informado, mediante el cual expresaron, con autonomía, su acuerdo de participar en el estudio.
Resultados
Perfil de los entrevistados
La muestra de este estudio consistió de 60 alumnos del curso de medicina de Univás, de ambos sexos, entre 18 y 31 años, cursando del primer al sexto año del grado (10 estudiantes cada curso). Sobre la experiencia con la terminalidad de la vida, 50 (83%) afirmaron que ya habían tenido algún contacto con cuestiones relacionadas con el tema, así como con la bioética, en disciplinas del grado. Los participantes señalaron, sin embargo, una gran distancia entre las clases teóricas sobre eutanasia, distanasia y ortotanasia (impartidas en el primer año del curso) y el momento de la práctica.
Desde el tercer curso en adelante, los alumnos ya relatan experiencias prácticas con la muerte, en la asignatura de semiología, cuando se enfrentan a la divergencia entre la asignatura estudiada y la realidad de la relación médico-paciente. En el cuarto curso, las experiencias prácticas con la muerte se amplían en las clases de semiología y en las prácticas laborales, pero sin grandes reflexiones, incluso de manera trivial. En el quinto curso, el internado aporta esta experiencia de manera rutinaria, sin embargo, el único aparato teórico para hacer frente a las situaciones son las pocas clases de bioética del primer curso. A su vez, en el sexto curso, las experiencias con el tema se intensifican, pero, a pesar de la mayor madurez y vivencia, los estudiantes aún se refieren a las clases que tuvieron en el primer curso, cuando no entendían bien las cuestiones planteadas.
Con base en las respuestas al instrumento semiestructurado, se identificaron las ideas centrales y se las organizaron en un discurso-síntesis, redactado en primera persona del singular. A continuación, se presentan las ideas centrales más frecuentes, con sus respectivos discursos-síntesis.
Para ti, ¿cuál es el significado de la terminalidad de la vida?
En las respuestas a esta pregunta, las ideas centrales que surgieron fueron: “cierre/fin de la vida”, “transición del cuerpo físico al plano espiritual”, “muerte encefálica”, “separación cuerpo-mente-espíritu” y “múltiples factores”. Las más frecuentes fueron “cierre/fin de la vida” y “transición del cuerpo físico al plano espiritual”.
-
Cierre/fin de vida útil
“Creo que es un proceso natural, una parte como cualquier otra de la vida, como si fuera el cierre de un ciclo. Terminar la vida es el fin de ese ciclo. Sería la parada de las funciones fisiológicas, de los latidos del corazón y de otros órganos importantes, cuando ya no hay nada que hacer respecto a alguna enfermedad, comorbilidad, un problema de salud en general” (frecuencia: 34).
-
Transición del cuerpo físico al plano espiritual
“Es una etapa evolutiva, un momento de transición del cuerpo físico al plano espiritual, cuando se concluye la etapa de la vida aquí en la Tierra (y sigue en algún otro plano, por ejemplo)” (frecuencia: 15).
¿Cuál sería tu sentimiento si tuvieras que lidiar con un paciente terminal en este momento?
En las respuestas a esa pregunta surgieron las ideas centrales de “inseguridad”, “solidaridad”, “tristeza, ansiedad e impotencia”, “inconstancia”, “angustia, compasión, frustración y fracaso” y “terror”. Las tres ideas que aparecieron con mayor frecuencia se destacan a continuación.
-
Inseguridad
“No sé qué haría, aún no sé cómo reaccionar a estas situaciones (…). Creo que no estaría preparado. Hoy no tendría ninguna condición de hacerlo [lidiar con un paciente terminal], tanto hablando del bagaje teórico de la facultad como del emocional. Tanto la facultad como (…) la vida no nos enseñan cómo enfrentar las pérdidas” (frecuencia: 21).
-
Solidaridad
“Yo trataría de hacer todo por su bienestar, trataría de aportarle todo el apoyo posible y ver qué sería mejor para aliviar su sufrimiento, su dolor, para que pueda pasar por ese momento de la mejor manera posible” (frecuencia: 15).
-
Tristeza, ansiedad e impotencia
“En principio, me sentiría algo impactado emocionalmente, un poco ansioso, entristecido, debido al sentimiento de impotencia, de no lograr hacer nada más por la persona” (frecuencia: 9).
Si alguien te preguntara si te sientes preparado(a) para enfrentarte a la muerte y al proceso de morir, ¿qué le dirías?
Las ideas centrales que surgieron en las respuestas a esta pregunta fueron “no estoy preparado”, “ya estoy preparado”, “uno nunca está preparado”, “más o menos preparado”, “depende del vínculo” y “no lo sé”. A continuación se destacan las tres ideas más frecuentes, con sus discursos-síntesis.
-
No estoy preparado
“No estoy preparado, aún no he recibido preparación para eso, ni en la vida ni en la facultad” (frecuencia: 25).
-
Ya estoy preparado
“Estoy preparado porque es algo natural, la vida y las experiencias nos enseñan” (frecuencia: 10).
-
Uno nunca está preparado
“Nunca estaré completamente preparado, nadie está preparado para morir o para ver al otro morir” (frecuencia: 10).
Si alguien te preguntara sobre el enfoque del tema de la muerte y los pacientes terminales en la formación médica, ¿qué le dirías?
Las ideas centrales que surgieron en las respuestas a esta pregunta fueron: “enfoque superficial”, “debería abordarse con más frecuencia”, “tema no abordado”, “es importante que se aborde” y “no existe preparación”. Las ideas más frecuentes fueron “enfoque superficial” y “debería abordarse con más frecuencia”.
-
Enfoque superficial
“Un enfoque muy insatisfactorio, no hubo ninguna discusión sobre eso: cómo enfrentarlo, qué sentimientos suscita” (frecuencia: 35).
-
Debería abordarse con más frecuencia
“Creo que es muy importante, especialmente en lo que respecta a la medicina; el 99% de nuestras horas lectivas se refieren a la vida, y todas las áreas se enfrentan el proceso de pérdida, pero no tenemos ningún apoyo” (frecuencia: 14).
Discusión
Entre las ideas centrales relacionadas con el significado de la terminalidad de la vida, la noción más prevalente fue “cierre/fin de la vida”, considerada como un proceso biológico natural, el fin de un ciclo orgánico. Las escuelas de medicina preparan a los estudiantes para convertirse en altos funcionarios de la ciencia y gerentes de biotecnologías complejas, sin profundizar en la enseñanza sobre el verdadero arte de ser médico 89. Pessini L, Bertachini L, editores. Humanização e cuidados paliativos. 4ª ed. São Paulo: Centro São Camilo; 2009.. Se invierte mucho en la enseñanza de los aspectos biológicos, pero a expensas de los aspectos psicosociales y espirituales del paciente.
La vida va mucho más allá del cuerpo físico, y considerar la biografía del paciente es fundamental para comprender que cada persona deja un legado cuando llega la muerte. No somos enfermos ni víctimas de la muerte: somos peregrinos en la existencia, y esto es saludable. Cuando se absolutiza la vida biológica, se pasa a buscar la curación de la muerte, posponiendo así lo inevitable 910. Almeida AJT. A ortotanásia e a lacuna legislativa. In: Azevedo AV, Ligiera WR, editores. Direitos do paciente. São Paulo: Saraiva; 2012. p. 447-87.. En el propio discurso de los estudiantes se verifica la reducción del ser humano a su dimensión biológica: “(…) cuando ya no hay nada que hacer respecto a alguna enfermedad, comorbilidad, un problema de salud en general”. El diálogo refuerza la dicotomía entre la enfermedad y la persona enferma: en lugar del cuidado de la persona, se prefiere el tratamiento de la enfermedad.
Otra idea central, que parte de este reduccionismo, se refiere a la noción de terminalidad de la vida como muerte cerebral/encefálica. Pero vivir no es lo mismo que estar vivo. Vivir implica todos los elementos que componen el ser humano, mientras que estar vivo se refiere simplemente al elemento biológico 1011. Jonas H. Técnica, medicina e ética: sobre a prática do princípio responsabilidade. São Paulo: Paulus; 2016.. La medicina mantiene el principio de la vida como un fin para sus actividades, por lo que las ciencias biomédicas tratan de modo más directo la cuestión de la ética de la técnica. Así, asumiendo la idea de la responsabilidad por el futuro y el temor de poner en riesgo la vida humana, se propone una ética de la responsabilidad que guíe la actuación técnica de la medicina y no considere al paciente como un objeto. La ciencia médica solo puede emerger del paradigma “cosificante” si parte del primer criterio de respuesta desarrollado por Hans Jonas 1112. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos [Internet]. Paris: Unesco; 2005 [acesso 27 mar 2021]. Disponível: https://bit.ly/3u5C2pR
https://bit.ly/3u5C2pR...
, que es el imperativo de la voluntad motivada y consciente.
La relación entre el derecho a vivir y el derecho a morir debe guiar el arte médico, sus derechos y deberes. Este arte consiste en infligir el menor dolor y degradación posibles, evitando la prolongación no deseada y degradante del proceso de extinción de la vida. Por lo tanto, cuando la medicina no acepta el derecho a morir, el médico puede dejar de ser un servidor preocupado por el bien del paciente para convertirse en un maestro tiránico 1112. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos [Internet]. Paris: Unesco; 2005 [acesso 27 mar 2021]. Disponível: https://bit.ly/3u5C2pR
https://bit.ly/3u5C2pR...
.
Las demás ideas centrales relacionadas con el significado de la terminalidad de la vida (“transición del cuerpo físico al plano espiritual”, “separación cuerpo-mente-espíritu” y “múltiples factores”) se relacionan con la dimensión espiritual, más allá del cuerpo biológico. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 1213. Bertachini L, Pessini L. Encanto e responsabilidade no cuidado da vida: lidando com desafios éticos em situações críticas e de final da vida. São Paulo: Paulinas; 2011. tiene como fundamento la visión integral del ser humano, en sus dimensiones biológica, psicológica, social, cultural y espiritual. El ser humano es mucho más que materialidad biológica, por lo que los profesionales de la salud deben ser sensibles, conscientes de un nuevo modelo —el paradigma biopsicosocial— que se preocupa por todas las dimensiones humanas.
La dimensión espiritual es un factor de bienestar, consuelo, esperanza y salud 1314. Vianna A, Piccelli H. O estudante, o médico e o professor de medicina perante a morte e o paciente terminal. Rev Assoc Med Bras [Internet]. 1998 [acesso 25 jun 2019];44(1):21-7. DOI: 10.1590/S0104-42301998000100005. Por lo tanto, no se debe tener en cuenta solamente el dolor físico, ya que la terminalidad también trae el dolor de la existencia. Es cuidando al ser vulnerable, agobiado por el dolor y sufrimiento de la enfermedad y del fin de la vida, que se puede proporcionar una muerte digna, que ayuda a resignificar la vida ante la finitud 1314. Vianna A, Piccelli H. O estudante, o médico e o professor de medicina perante a morte e o paciente terminal. Rev Assoc Med Bras [Internet]. 1998 [acesso 25 jun 2019];44(1):21-7. DOI: 10.1590/S0104-42301998000100005.
Con respecto a los sentimientos al lidiar con pacientes terminales, las ideas centrales “inseguridad” e “inconstancia” demuestran que los estudiantes experimentan conflictos ante el sufrimiento. El predominio de los aspectos técnicos del manejo de enfermedades en la formación, sin reflexión sobre las emociones implicadas, acarrea sobrecarga afectiva 1314. Vianna A, Piccelli H. O estudante, o médico e o professor de medicina perante a morte e o paciente terminal. Rev Assoc Med Bras [Internet]. 1998 [acesso 25 jun 2019];44(1):21-7. DOI: 10.1590/S0104-42301998000100005. Ante la terminalidad de la vida, los estudiantes están sujetos a experimentar sentimientos como la inseguridad y el miedo, revelados por el discurso: “Hoy no tendría ninguna condición para hacer esto, tanto hablando del bagaje teórico de la facultad como del emocional”.
Al inicio de la formación, el académico de medicina tiene su primer encuentro con la muerte durante las clases de anatomía, por medio de un cuerpo desvitalizado y desmembrado en partes 1415. Zaidhaft S. Morte e formação médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves; 1990., desprovisto de biografía. Este primer contacto, realizado de manera despersonalizada, inicia un proceso de expropiación de sentimientos y negación de aspectos existenciales y simbólicos de la muerte y del morir 1516. Jonas H, Lopes WES. O fardo e a benção da mortalidade. Princípios [Internet]. 2010 [acesso 25 jun 2019];16(25):265-81. Disponível: https://bit.ly/3gWNMre
https://bit.ly/3gWNMre...
.
Debido a la formación tecnicista, los estudiantes se sienten inseguros al enfrentarse a la inexorabilidad de la muerte. Pero la medicina no puede apartar la muerte indefinidamente, ya que es una condición de la existencia humana. Cuando ya no es posible preservar la vida, la búsqueda obstinada de la curación se vuelve fútil. No podríamos desear una vida física interminable, pero sin ninguna calidad de vida. Ya que la muerte es inevitable, que sea digna 1617. Pellegrino E, Thomasma D. Para o bem do paciente: a restauração da beneficência nos cuidados da saúde. São Paulo: Loyola; 2018..
El fin de la medicina no es solo la curación, sino la restauración de la salud del cuerpo, incluida la salud psicológica y social. Restablecer la salud del paciente implica no solo curar la enfermedad, sino también hacer que reanude su vida normal con autonomía, que a menudo se pierde en el proceso de la enfermedad 1718. Andrade JBC, Sampaio JJC, Farias LM, Melo LP, Sousa DP, Mendonça ALB et al. Contexto de formação e sofrimento psíquico de estudantes de medicina. Rev Bras Educ Med [Internet]. 2014 [acesso 25 jun 2019];38(2):231-42. DOI: 10.1590/S0100-55022014000200010.
La idea central “seguridad” fue presentada por solo tres estudiantes, reafirmando que la formación vinculada al modelo biomédico no es capaz de apoyar emocionalmente a los futuros profesionales. Ante la sobrecarga de contenidos durante la vida académica y el dilema de la falta de tiempo, muchos médicos presentan profunda conmoción, miedo, inseguridad y depresión al enfrentarse a la muerte, entonces pasan a ignorarla como una forma de autoprotección 1819. Caponi S. Da compaixão à solidariedade: uma genealogia da assistência médica. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2000..
Las ideas centrales “solidaridad” y “compasión” se refieren a sentimientos humanos muy diferentes. La “compasión” puede significar tanto actos virtuosos como representar una debilidad moral, si se entiende como exclusión y medicación del paciente por creer que conocemos sus necesidades y demandas incluso antes de que tenga la posibilidad de verbalizar sus verdaderos deseos. A su vez, la solidaridad, como principio, se refiere a acciones que benefician al paciente con base en su reconocimiento como sujeto autónomo, capaz de tomar decisiones 1920. Silva ALP, Teixeira MAA. A angústia médica: reflexões acerca do sofrimento de quem cura. Cogitare Enferm [Internet]. 2002 [acesso 25 jun 2019];7(1):75-83. DOI: 10.5380/ce.v7i1.32560. Muchos profesionales médicos en conflicto con estos sentimientos desrespetan la autonomía y el deseo del paciente.
Las ideas centrales “tristeza”, “ansiedad”, “impotencia”, “angustia”, “frustración y fracaso” y “terror” demuestran la fragilidad del estudiante de medicina ante la complejidad de la vida. Para defenderse, el futuro profesional desarrolla dos estrategias: la despersonalización del paciente (el médico niega que está tratando con una persona y solo ve la patología) y la “omnipotencia” (desarrollada cuando uno comienza a creer en la fantasía de que es posible dominar la vida y la muerte). Con la omnipotencia, el médico termina por aislarse del equipo e incluso del propio paciente, y puede desarrollar trastornos cuando la confrontación con la realidad conduce a la frustración 2021. Kovács MJ. Bioética nas questões da vida e da morte. Psicol USP [Internet]. 2003 [acesso 25 jun 2019];14(2):115-67. DOI: 10.1590/S0103-65642003000200008. El profesional de la salud se enfrenta a situaciones de sufrimiento y dolor, y la presencia de la muerte es constante. No ser capaz de evitarla, pudiendo simplemente aliviar el sufrimiento, trae al profesional la conciencia de su propia finitud 2122. Kübler-Ross E. Sobre a morte e o morrer. 10 ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes; 2017..
En cuanto al significado de la muerte y del morir, entre las ideas centrales que más destacaron figuran “no estoy preparado” y “uno nunca está preparado”. En este tema, son relevantes las reflexiones sobre los avances de la ciencia, relacionados con el temor y la negación de la muerte 2223. Pessini L, Barchifontaine CP. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Loyola; 1994..
Para profundizar las cuestiones bioéticas relativas a la muerte, se utilizó la llamada “trinidad bioética”: los principios de autonomía, beneficencia y justicia 2324. Menezes RA. Difíceis decisões: uma abordagem antropológica da prática médica em CTI. Physis [Internet]. 2000 [acesso 25 jun 2019];10(2):27-49. DOI: 10.1590/S0103-73312000000200002. El principio de autonomía defiende una relación simétrica entre el profesional de la salud y el paciente, en la que el paciente asume el protagonismo de su vida y, consciente de sus condiciones, toma sus propias decisiones. Sin embargo, es común que ocurra lo contrario: la relación paternalista, en la que el profesional de la salud, ocupando el lugar del saber, utiliza el principio de la beneficencia (hacer el bien y evitar el sufrimiento) para actuar unilateralmente, determinando qué hacer con el paciente, cómo y cuándo. En este tipo de relación, el profesional usa como mecanismo de defensa un enfoque mecánico y despersonalizado, que reprime la ansiedad y rechaza la muerte inminente, evitando desnudar errores, limitaciones y su propia mortalidad 2223. Pessini L, Barchifontaine CP. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Loyola; 1994.. El principio de la justicia se refiere a la calidad del vivir, teniendo en cuenta las singularidades y necesidades de cada persona. Lo fundamental no es la extensión de la vida, sino su calidad.
Algunos actos que apresuran la muerte pueden ser fruto de la soledad de los profesionales, que se sienten desasistidos en el cuidado de los pacientes en sufrimiento 2122. Kübler-Ross E. Sobre a morte e o morrer. 10 ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes; 2017.. Esta soledad puede darse incluso en hospitales con gran actividad (soledad en la multitud). Las personas no ven unas a otras ni saben qué sucede en la habitación o en la cama de al lado. En varios hospitales, el fin de la vida está lleno de sufrimiento, con mucho dolor, deshumanizado. En vista de esto, la sociedad busca ocultar la muerte delegándola al médico y al hospital y haciéndola medicalizada, institucionalizada, racionalizada y rutinaria 2425. Kovács MJ. Instituições de saúde e a morte: do interdito à comunicação. Psicol Ciênc Prof [Internet]. 2011 [acesso 25 jun 2019];31(3):482-503. DOI: 10.1590/S1414-98932011000300005.
El médico se ha convertido en el gran responsable de combatir y vencer a la muerte. La inseguridad que siente y la consciencia de no estar preparado contrastan con la imagen de gran salvador, institucionalizada desde los primordios de la medicina, pero cada vez más presente con el advenimiento de la medicina científica. El pasaje del discurso seleccionado para ilustrar el problema revela la angustia de sentirse solo ante la inexorabilidad de la muerte: “(…) aún no he recibido preparación para esto, ni en la vida ni en la universidad”.
Las ideas centrales “estoy preparado” y “más o menos preparado” muestran que las experiencias, la madurez y el contacto con la terminalidad de la vida contribuyen a la formación del futuro médico. Todos estamos sujetos al dolor y a la enfermedad, y todos tememos a la muerte, pero esta experiencia se vive de modos muy diferentes, sobre los cuales tenemos el derecho y la obligación de reflexionar 1920. Silva ALP, Teixeira MAA. A angústia médica: reflexões acerca do sofrimento de quem cura. Cogitare Enferm [Internet]. 2002 [acesso 25 jun 2019];7(1):75-83. DOI: 10.5380/ce.v7i1.32560. Por más interesantes, emocionantes y estimulantes que parezcan las cosas del mundo, no se hacen humanas hasta el momento en que podemos discutirlas con nuestros semejantes 56. Lefévre F. Discurso do sujeito coletivo: nossos modos de pensar nosso eu coletivo. São Paulo: Andreoli; 2017..
Todo lo que no es objeto del diálogo puede ser sublime, horrible o misterioso. Humanizamos lo que pasa en el mundo y en nuestro interior cuando dialogamos y, con este diálogo, aprendemos a ser humanos. Solo a partir del encuentro es posible superar la barrera de la inseguridad y sentirse preparado ante la perspectiva de la muerte.
La idea central “depende del vínculo” denota que la creación de vínculos desestabiliza el mecanicismo de la acción ante la muerte. Los profesionales de la salud crean lazos con algunos pacientes y, cuando estos mueren, entran en un proceso de luto no reconocido, no autorizado 2526. Boff L. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 10ª ed. Petrópolis: Vozes; 2004.. Luego surge el conflicto entre huir de la muerte o aprender sobre su proceso con los pacientes. La profesión médica es el ejercicio de un arte basado en la medicina científica y, como tal, tiene como objeto el cuerpo humano, pero lo que realmente importa es el sujeto. En primer lugar, el médico debe tratar al paciente 1112. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos [Internet]. Paris: Unesco; 2005 [acesso 27 mar 2021]. Disponível: https://bit.ly/3u5C2pR
https://bit.ly/3u5C2pR...
.
El discurso “creo que todo depende del grado de relación que tenemos” retrata precisamente la existencia del afecto, que humaniza la asistencia. La relación médico-paciente es, antes que nada, una relación entre sujetos, y el cuidado surge cuando la existencia de alguien realmente importa. El médico entonces se dedica al paciente y participa en su destino, en su vida 2627. Capena LAB. Os sentimentos dos acadêmicos de medicina no seu enfrentamento com o fenômeno da morte. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica; 1997..
La idea central “no sé” retrata el distanciamiento de la reflexión y de la discusión sobre la muerte en el curso de medicina. Sin embargo, mientras los profesionales de la salud no entiendan la finitud, no serán capaces de estar realmente presentes en una situación de cuidado 2728. Souza VCT. Bioética, espiritualidade e a arte do cuidar na relação médico-paciente: uma interação da bioética com a teologia. Curitiba: Prismas; 2015.. El arte médico exige, además de valiosos conocimientos científicos, la capacidad de escuchar para comprender la vulnerabilidad del que sufre. En el cuidado, el médico utiliza todo su conocimiento y experiencia, incluso si no sabe si podrá o no curar 2829. Descartes R. Discurso del método. Ciudad de México: Porrúa; 1984..
Respecto al enfoque del tema de la muerte y de los pacientes terminales en la formación médica, las ideas centrales que más destacaron fueron “enfoque superficial” y “debería abordarse con más frecuencia”, haciendo hincapié en la necesidad de enfatizar la discusión y la reflexión sobre la muerte durante el grado de medicina.
Por lo que se desprende del análisis del instrumento, la muerte se presenta al estudiante de medicina de forma reduccionista, privilegiando los aspectos biológicos y anatómicos en detrimento de los aspectos psicológicos, simbólicos y subjetivos, ignorando la biografía del paciente terminal. Desde el inicio de la formación, el estudiante aprende que, para comprender una enfermedad, debe dividir el objeto de su estudio, siguiendo el método científico propuesto por Descartes 2930. Pellegrino ED, Thomasma DC. A philosophical basis of medical practice: toward a philosophy and ethic of the healing professions. New York: Oxford University Press; 1981., para quien la búsqueda del saber científico partía del conocimiento de las partes.
El discurso “no hay ninguna discusión al respecto: cómo enfrentarla, qué se siente” denuncia la escasez de reflexión sobre la finitud y la distancia de los conflictos existenciales del estudiante, también vulnerable, debido a su propia condición humana. En el fragmento “el 99% de nuestras horas lectivas se refieren a la vida, aunque todas las áreas se enfrentan al proceso de pérdida, y no tenemos ningún apoyo” está claro que hay una necesidad de profundizar la discusión sobre la muerte. Para esto, sin embargo, uno debe reflexionar sobre la vida, porque es mediante la aceptación del ser-para-la-muerte que surge el verdadero sentido. El que transita poéticamente por la existencia, descubriendo algún sentido, probablemente llegará al final de una manera más suave y tranquila. Por medio de la consciencia de la finitud, el ser humano se impulsa hacia la vida.
En la formación en medicina, el ser humano a menudo se describe simplemente por sus mecanismos: respiratorio, circulatorio, digestivo, etc. Se enseña la vida en casi la totalidad de horas lectivas, pero el enfoque biológico reduce al ser humano, fragmentándolo e ignorando las dimensiones psicológicas, sociales y espirituales. No se entiende la muerte como un proceso natural de la vida.
El objetivo de la asistencia en salud no es simplemente llegar a un diagnóstico, probar una hipótesis o evaluar la eficacia de un tratamiento. La decisión clínica debe ser la más adecuada para el enfermo 3031. Jonas H. Le droit de mourir. Paris: Payot & Rivages; 1996.. El médico que, consciente de la imposibilidad de curación, somete al paciente a técnicas para prolongar la vida, cosifica al ser humano, viola su naturaleza. Es necesario entender que llega un momento en que el médico deja de ser la persona que cura para convertirse en la que ayuda al paciente a morir de la manera menos dolorosa posible 3132. Tostes MA. (Des)encontro do médico com o paciente: o que pensam os médicos? Rio de Janeiro: Rubio; 2014.. Por lo tanto, se debe respetar a cada paciente, proporcionando menos dosis de curación tecnológica y más cuidado humano.
Respecto a la idea central “tema no abordado”, surgió el discurso: “Este tema no es abordado específicamente en las clases. Cuanto antes contemos con este enfoque, antes podremos pensar en él y aceptar el proceso”. Una vez más, se desnuda la fragilidad de la formación médica. Antes de hablar de la vida y la muerte en un sentido filosófico, se introduce al alumno en la sala de anatomía, en la que hay cuerpos desmembrados, olor a muerte, todo un escenario de descomposición del cuerpo humano.
Esta ausencia de reflexión sobre la muerte puede formar a un profesional técnicamente impecable, capaz de dominar la alta tecnología y prolongar la vida, pero inhábil en el arte de relacionarse con el ser humano y enfrentarse a su vulnerabilidad ante la finitud. La relación médico-paciente debe ser un momento de encuentro entre seres humanos, con todas sus fragilidades. Por eso, más allá de la tecnología, debemos ser capaces de considerar las necesidades del paciente y escuchar su sufrimiento, ayudándolo a vivir o morir, pero sin prolongar inútilmente una vida vegetativa, deshumana 2223. Pessini L, Barchifontaine CP. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Loyola; 1994..
La idea central “es importante que se aborde” confirma la necesidad, sentida por los alumnos, de reflexionar sobre la temática de la muerte. Si fuera posible enseñar a los estudiantes, además del valor de la ciencia y de la tecnología, el cuidado humano, tendríamos un gran progreso en el arte de la medicina 2223. Pessini L, Barchifontaine CP. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Loyola; 1994..
El discurso “durante la formación, creo que falta humanizar, aprendiendo a privilegiar al enfermo por encima de su enfermedad” muestra la preponderancia del modelo biomédico en la formación de futuros profesionales. Pero el médico, además de dominar la ciencia y la técnica, es un cuidador 3233. Pessini L, Bertachini L, editores. Bioética, cuidado e humanização: sobre o cuidado respeitoso. São Paulo: Centro Universitário São Camilo; 2014.. Quien cuida y se deja afectar por el sufrimiento del otro se humaniza y tiene una valiosa oportunidad de crecer en sabiduría 3334. Brasil. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providências. Diário Oficial da União [Internet]. Brasília: Ministério da Educação; 2014 [acesso 2 maio 2020]. Disponível: https://bit.ly/3eRJwpY
https://bit.ly/3eRJwpY...
. Urge, entonces, una formación profesional humanista, crítica y reflexiva, basada en principios éticos, legales y bioéticos 3435. Silva MR, Sakamoto J, Gallian DMC. A cultura estética e a educação do gosto como caminho de formação e humanização na área da saúde. Trab Educ Saúde [Internet]. 2014 [acesso 25 jun 2019];12(1):15-28. DOI: 10.1590/S1981-77462014000100002. Las prácticas humanizadas en el campo de la salud, por su naturaleza dialógica, no pueden ser enseñadas ni aprendidas técnicamente. Estas se insertan en un contexto cultural, ético y estético 3536. Morin E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; 2001. y se apoyan en las relaciones entre individuos y colectivos.
La idea central “no existe preparación” fue señalada por un solo estudiante, mediante el siguiente discurso: “Nosotros nos enfrentamos y vamos a enfrentarnos a la muerte en la profesión (…) Uno termina aprendiendo en la práctica cómo debe actuar”. Esto se refiere a la idea de que los valores humanistas no se pueden aprender, haciendo eco de una cierta incredulidad en el potencial transformador del proceso educativo.
Para fundamentar la importancia de la educación, cabe recordar la idea de que más vale una cabeza bien hecha que una cabeza bien llena 3637. Severino AJ. A busca de sentido da formação humana: tarefa da filosofia da educação. Educ Pesqui [Internet]. 2006 [acesso 25 jun 2019];3(2):619-34. DOI: 10.1590/S1517-97022006000300013. La cabeza bien llena acumula conocimiento sin criterios y sin sentido. Por otra parte, para la cabeza bien hecha, no basta con solo acumular conocimiento, lo más importante es que el conocimiento conduzca a decisiones adecuadas. La educación humaniza al futuro profesional, contribuyendo a la construcción del sujeto 3738. Silva RCF. Cuidados paliativos oncológicos: reflexões sobre uma proposta inovadora na atenção à saúde [dissertação] [Internet]. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2004 [acesso 25 jun 2019]. Disponível: https://bit.ly/3gUHrwn
https://bit.ly/3gUHrwn...
.
Referências
-
1Gomes ALZ, Othero MB. Cuidados paliativos. Estud Av [Internet]. 2016 [acesso 25 jun 2019];30(88):155-66. DOI: 10.1590/s0103-40142016.30880011
-
2Pessini L. Distanásia: até quando investir sem agredir? Bioética [Internet]. 1996 [acesso 25 jun 2019];4(1):31-43. Disponível: https://bit.ly/3eLS6qx
» https://bit.ly/3eLS6qx -
3Kovács MJ. Profissionais de saúde diante da morte: morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do Psicólogo; 1992.
-
4Calasans CR, Sá CK, Dunningham WA, Aguiar WM, Pinho STR. Refletindo sobre a morte com acadêmicos de medicina. Rev Bras Neurol Psiq [Internet]. 2014 [acesso 25 jun 2019];18(1):34-57. Disponível: https://bit.ly/2QGjBKb
» https://bit.ly/2QGjBKb -
5Arendt H. Vidas políticas. Madrid: Taurus; 1980.
-
6Lefévre F. Discurso do sujeito coletivo: nossos modos de pensar nosso eu coletivo. São Paulo: Andreoli; 2017.
-
7Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União [Internet]. Brasília, p. 59, 13 jun 2013 [acesso 3 maio 2021]. Seção 1. Disponível: https://bit.ly/3eTt6NR
» https://bit.ly/3eTt6NR -
8Lown B. A arte perdida de curar. São Paulo: JSN; 1996.
-
9Pessini L, Bertachini L, editores. Humanização e cuidados paliativos. 4ª ed. São Paulo: Centro São Camilo; 2009.
-
10Almeida AJT. A ortotanásia e a lacuna legislativa. In: Azevedo AV, Ligiera WR, editores. Direitos do paciente. São Paulo: Saraiva; 2012. p. 447-87.
-
11Jonas H. Técnica, medicina e ética: sobre a prática do princípio responsabilidade. São Paulo: Paulus; 2016.
-
12Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos [Internet]. Paris: Unesco; 2005 [acesso 27 mar 2021]. Disponível: https://bit.ly/3u5C2pR
» https://bit.ly/3u5C2pR -
13Bertachini L, Pessini L. Encanto e responsabilidade no cuidado da vida: lidando com desafios éticos em situações críticas e de final da vida. São Paulo: Paulinas; 2011.
-
14Vianna A, Piccelli H. O estudante, o médico e o professor de medicina perante a morte e o paciente terminal. Rev Assoc Med Bras [Internet]. 1998 [acesso 25 jun 2019];44(1):21-7. DOI: 10.1590/S0104-42301998000100005
-
15Zaidhaft S. Morte e formação médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves; 1990.
-
16Jonas H, Lopes WES. O fardo e a benção da mortalidade. Princípios [Internet]. 2010 [acesso 25 jun 2019];16(25):265-81. Disponível: https://bit.ly/3gWNMre
» https://bit.ly/3gWNMre -
17Pellegrino E, Thomasma D. Para o bem do paciente: a restauração da beneficência nos cuidados da saúde. São Paulo: Loyola; 2018.
-
18Andrade JBC, Sampaio JJC, Farias LM, Melo LP, Sousa DP, Mendonça ALB et al. Contexto de formação e sofrimento psíquico de estudantes de medicina. Rev Bras Educ Med [Internet]. 2014 [acesso 25 jun 2019];38(2):231-42. DOI: 10.1590/S0100-55022014000200010
-
19Caponi S. Da compaixão à solidariedade: uma genealogia da assistência médica. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2000.
-
20Silva ALP, Teixeira MAA. A angústia médica: reflexões acerca do sofrimento de quem cura. Cogitare Enferm [Internet]. 2002 [acesso 25 jun 2019];7(1):75-83. DOI: 10.5380/ce.v7i1.32560
-
21Kovács MJ. Bioética nas questões da vida e da morte. Psicol USP [Internet]. 2003 [acesso 25 jun 2019];14(2):115-67. DOI: 10.1590/S0103-65642003000200008
-
22Kübler-Ross E. Sobre a morte e o morrer. 10 ª ed. São Paulo: WMF Martins Fontes; 2017.
-
23Pessini L, Barchifontaine CP. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Loyola; 1994.
-
24Menezes RA. Difíceis decisões: uma abordagem antropológica da prática médica em CTI. Physis [Internet]. 2000 [acesso 25 jun 2019];10(2):27-49. DOI: 10.1590/S0103-73312000000200002
-
25Kovács MJ. Instituições de saúde e a morte: do interdito à comunicação. Psicol Ciênc Prof [Internet]. 2011 [acesso 25 jun 2019];31(3):482-503. DOI: 10.1590/S1414-98932011000300005
-
26Boff L. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 10ª ed. Petrópolis: Vozes; 2004.
-
27Capena LAB. Os sentimentos dos acadêmicos de medicina no seu enfrentamento com o fenômeno da morte. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica; 1997.
-
28Souza VCT. Bioética, espiritualidade e a arte do cuidar na relação médico-paciente: uma interação da bioética com a teologia. Curitiba: Prismas; 2015.
-
29Descartes R. Discurso del método. Ciudad de México: Porrúa; 1984.
-
30Pellegrino ED, Thomasma DC. A philosophical basis of medical practice: toward a philosophy and ethic of the healing professions. New York: Oxford University Press; 1981.
-
31Jonas H. Le droit de mourir. Paris: Payot & Rivages; 1996.
-
32Tostes MA. (Des)encontro do médico com o paciente: o que pensam os médicos? Rio de Janeiro: Rubio; 2014.
-
33Pessini L, Bertachini L, editores. Bioética, cuidado e humanização: sobre o cuidado respeitoso. São Paulo: Centro Universitário São Camilo; 2014.
-
34Brasil. Ministério da Educação. Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá outras providências. Diário Oficial da União [Internet]. Brasília: Ministério da Educação; 2014 [acesso 2 maio 2020]. Disponível: https://bit.ly/3eRJwpY
» https://bit.ly/3eRJwpY -
35Silva MR, Sakamoto J, Gallian DMC. A cultura estética e a educação do gosto como caminho de formação e humanização na área da saúde. Trab Educ Saúde [Internet]. 2014 [acesso 25 jun 2019];12(1):15-28. DOI: 10.1590/S1981-77462014000100002
-
36Morin E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; 2001.
-
37Severino AJ. A busca de sentido da formação humana: tarefa da filosofia da educação. Educ Pesqui [Internet]. 2006 [acesso 25 jun 2019];3(2):619-34. DOI: 10.1590/S1517-97022006000300013
-
38Silva RCF. Cuidados paliativos oncológicos: reflexões sobre uma proposta inovadora na atenção à saúde [dissertação] [Internet]. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2004 [acesso 25 jun 2019]. Disponível: https://bit.ly/3gUHrwn
» https://bit.ly/3gUHrwn
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
6 Set 2021 -
Fecha del número
Apr-Jun 2021
Histórico
-
Recibido
15 Mar 2019 -
Revisado
27 Ene 2020 -
Acepto
28 Ene 2020