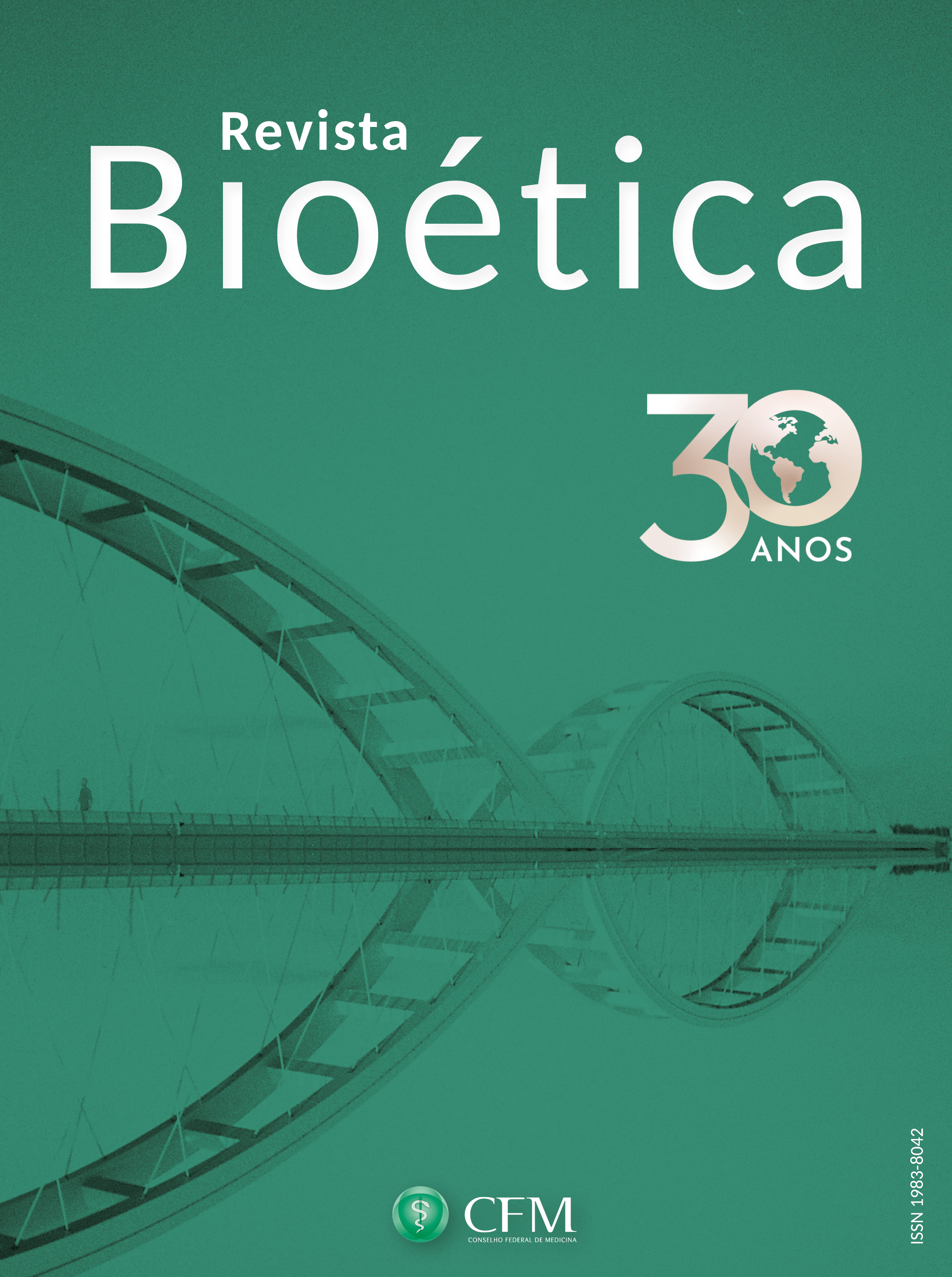Resúmenes
Las modificaciones físicas, psíquicas y sociales de la adolescencia profundizan la condición de vulnerabilidad y aumentan el riesgo de un inicio precoz en el uso de sustancias psicoactivas (SPA). Se realizó un estudio transversal con 229 adolescentes usuarios de SPA, en tratamiento en un centro de atención psicosocial a la infancia y adolescencia (CAPSIA), durante el período correspondiente a los primeros diez años de funcionamiento de este servicio, con la finalidad de trazar el perfil biopsicosocial de los usuarios e identificar factores de riesgo para el inicio en el uso de drogas entre adolescentes. La mayoría de los prontuarios analizados pertenecía a pacientes del sexo masculino, que practican o practicaron actos de infracción, están en evasión escolar y convivieron o conviven con familiares que utilizan drogas y/o en situaciones de agresión familiar. Tales datos revelan un perfil de vulnerabilidad que genera la necesidad de protección adicional por parte de los diversos servicios de atención a los niños y adolescentes, en diferentes esferas.
Adolescentes; Servicios de salud mental; Trastorno relacionado con sustancias; Comportamiento/efectos de drogas; Trastornos psicofisiológicos; Vulnerabilidad social
As modificações físicas, psíquicas e sociais da adolescência aprofundam a condição de vulnerabilidade e aumentam o risco de início precoce do uso de substâncias psicoativas (SPA). Realizou-se estudo transversal com 229 adolescentes usuários de SPA, em tratamento em centro de atenção psicossocial à infância e adolescência (Capsia), durante o período correspondente aos primeiros dez anos de funcionamento desse serviço, com a finalidade de traçar o perfil biopsicossocial dos usuários e identificar fatores de risco para o início do uso de drogas entre adolescentes. A maioria dos prontuários analisados pertencia a pacientes do sexo masculino, que praticam ou praticaram atos infracionais, estão em evasão escolar e conviveram ou convivem com familiares que utilizam drogas e/ou em situações de agressão familiar. Tais dados revelam um perfil de vulnerabilidade que gera a necessidade de proteção adicional por parte dos diversos serviços de atenção às crianças e adolescentes, em diferentes esferas.
Adolescentes; Serviços de saúde mental; Transtorno relacionado ao uso de substâncias; Comportamento/efeitos de drogas; Transtornos psicofisiológicos; Vulnerabilidade social
The physical, psychological and social modifications in adolescence deepen the condition of vulnerability and increase the risk of precocious use of psychoactive substances (PAS). This cross-sectional study covered 229 adolescent users of PAS under treatment at a psychosocial center for the care of children and adolescents (CAPSIA), during the first ten years of the service, with the purpose of outlining the bio-socio-psychological of the users and profile of the users and identifying risk factors for beginning drug use among adolescents. Most of the medical records belonging to male patients who practice or had practiced misdemeanors as school dropouts and had lived or live with family members who use drugs, and/or in situations of family aggression. Such data reveal a profile of vulnerability that generates a need for additional protection on the part of the diverse services for child and adolescent care, in different spheres.
Adolescents; Mental health services; Substance-Related disorders; Behavior/drug effects; Psychophysiologic disorders; Social vulnerability
La adolescencia es un momento de gran impacto en el desarrollo humano, y se moldea como período crucial en lo que se refiere al consumo de drogas. De acuerdo con el Ministerio de Salud11 . Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2010. (Série A, Normas e Manuais Técnicos)., la adolescencia corresponde a la franja etaria entre los 10 los 20 años – conforme al criterio de la Organización Mundial de la Salud- y consiste en un proceso de emancipación del afectado por diversos factores en los cuales actitudes, hábitos y comportamientos se encuentran en transformación. Los primeros contactos con el alcohol y otras drogas ocurren, generalmente, durante ese período, en el cual las estructuras cerebrales responsables por la percepción temporal y por el control de impulsos están todavía en maduración22 . Bessa MA, Boarati MA, Scivoletto S. Crianças e adolescentes. In: Diehl AE, Cordeiro DC, Laranjeira R, organizadores. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 359-75.. La satisfacción inmediata proporcionada por el uso desustancias psicoactivas (SPA) vienen al encuentro del comportamiento impulsivo y del inmediatismo muchas veces presente en los jóvenes de esa franja etaria. Tal hecho, sumado a las transformaciones físicas y psíquicas33 . Zavaschi MLS, Maltz FF, Oliveira MG, Santis MFB, Salle E. Psicoterapia na adolescência. In: Cordioli AV, organizador. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artmed; 1998. p. 467-85. y a los conflictos con el medio familiar y social44 . Aberastury A. Adolescência. Porto Alegre: Artmed; 1983., acaba por profundizar la vulnerabilidad inherente de esta población específica.
Levinas55 . Levinas E. Humanismo do outro homem. Petrópolis: Vozes; 1993. define la vulnerabilidad como condición de todo ser humano, en la medida en que todos estamos expuestos al otro y al mundo, y por ellos somos responsables. Con el fin de precisar el uso del término “vulnerabilidad” y como su concepto viene siendo aplicado y comprendido por la bioética, Neves66 . Neves MPC. Sentidos da vulnerabilidade: característica, condição, princípio. Rev Bras Bioética. 2006;2(2):157-72. para del reconocimiento de la vulnerabilidad, según Levinas55 . Levinas E. Humanismo do outro homem. Petrópolis: Vozes; 1993., extendiendo el término al cálculo de la existencia de grupos e individuos especialmente vulnerables, los cuales deben ser protegidos en razón de su condición agravada por circunstancias y situaciones específicas. Esa misma distinción es hecha, por la bioética de protección77 . Schramm FR, Kottow MH. Principios bioéticos en salud pública: limitaciones y propuestas. Cad Saúde Pública. 2001;17(4):949-56., que diferencia esas dos condiciones por medio de términos como “vulnerable” y “vulnerado”8. Según Schram99 . Schramm FR. A bioética da proteção é pertinente e legítima? Rev. bioét. (Impr.). 2011;19(3):713-24., en cuanto el primer término designa la condición común a todos los seres humanos, tal como lo ha referido Levinas55 . Levinas E. Humanismo do outro homem. Petrópolis: Vozes; 1993., el segundo nombre aquel individuo cuya condición de vulnerabilidad es agravada por circunstancias adversas.
Frente a lo expuesto, en este trabajo se entiende vulnerabilidad como fragilidad, susceptibilidad y necesidad de protección adicional1010 . Protas J, Cidade C, Fernandes MS. Vulnerabilidade e consentimento informado em pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, 2006. Disponível: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/68466
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/68...
. Conforme Guimarães e Novaes 1111 . Guimarães MCS, Novaes SC. Autonomia reduzida e vulnerabilidade: liberdade de decisão, diferença e desigualdade. Bioética. 1999;7(1):21-4., la reducción de la vulnerabilidad depende de la eliminación de las consecuencias de las limitaciones sufridas por los sujetos o grupos. Entre tanto, para que sea posible alcanzar ese resultado, es preciso identificar tales limitaciones y conocer los factores implicados en su génesis.
Como ya fue mencionado, se ha probado que el uso precoz de SPA puede ser un factor limitante de un desarrollo saludable, tanto en el ámbito físico como en el psicosocial. Israel-Pinto1212 . Israe-lPinto A. O uso de substâncias psicoativas: história, aprendizagem e autogoverno [dissertação]. Maringá: Universidade Estadual de Maringá; 2012. llama la atención del aumento del uso de SPA en las últimas décadas, así como también a la búsqueda cada vez más frecuente de los jóvenes de actividades relacionadas con el uso de drogas. El consumo precoz de alcohol y drogas puede llevar al joven a apartarse de su desarrollo normal, exponiéndolo al riesgo de pasar del uso experimental a la dependencia22 . Bessa MA, Boarati MA, Scivoletto S. Crianças e adolescentes. In: Diehl AE, Cordeiro DC, Laranjeira R, organizadores. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 359-75.. También puede anticipar consecuencias y prejuicios asociados, como problemas de salud, sanciones legales, conflictos familiares y sociales, abandono de la escuela y sentimiento de culpa o ansiedad 13-15. Situaciones como esas se suman, sin duda, a factores ya existentes, profundizando la condición de vulnerabilidad existente.
Frente al crecimiento de los problemas relacionados al abuso de esos sustancias en Brasil, fueron necesarias inversiones en la modificación de las políticas públicas y sociales, de justicia y de salud pública. En el año 2002 fue apuntado por el Ministerio de Salud, en su documento sobre la política de atención integral a usuarios de alcohol y otras drogas1616 . Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Geral de Saúde Mental. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde; 2005., como particularmente decisivo para la adopción de estrategias de trabajo destinadas a usuarios de SPA. En ese año, según el mismo documento –que adopta las propuestas recomendadas por la III Conferencia Nacional de Salud Mental, de 2001-, el uso perjudicial de sustancias es reconocido como problema de salud pública, lo que da origen a la construcción de una política de atención volcada para ese público. Los centros de atención psicosocial (Caps) se insertan en el programa de creación de una red de asistencia extra-hospitalaria destinada a pacientes portadores de psicopatologías, incluyendo también a la asistencia a usuarios de sustancias psicoactivas 1717 . Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional. Diário Oficial da União. Brasília; 20 fev 2002., 1818 . Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. (Série F, Comunicação e Educação em Saúde). que, de ese modo, pasan a recibir atención fuera del ámbito hospitalario1919 . Brasil. Presidência da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Relatório brasileiro sobre drogas. Brasília: Senad; 2009..
Según Larenjeira2020 . Laranjeira R. Tratamento da dependência do crack: as bases e os mitos. In: Ribeiro M, Laranjeira R, organizadores. O tratamento do usuário de crack: avaliação clínica, psicossocial, neuropsicológica e de risco terapias psicológicas, farmacologia e reabilitação - ambientes de tratamento. São Paulo: Casa Leitura Médica; 2010. p. 14-22., la dependencia química debe ser considerada enfermedad crónica y compleja, a requerir estrategias de atención específicas, con la finalidad de obtener un pronóstico satisfactorio. Una que que se entiende la gravedad del abuso del SPA, así como la fragilidad de los adolescentes delante de este apnorama, se hacen necesarios estudios que posibiliten mejor la comprensión de los factores implicados en el uso de esas sustancias por jóvenes brasileros, de modo de contribuir para la adecuación de los servicios destinados al auxilio y tratamiento de esa población y la consecuente reducción de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.
La bioética compleja proporciona una base adecuada para la discusión de esta temática, siendo comprendida como una reflexión compartida, compleja e interdisciplinar sobre la adecuación de acciones que implican la vida y el vivir2121 . Goldim JR. Bioética: origens e complexidade. Rev HCPA. 2006;26(2):86-92. p. 91.. El estudio presentado tiene como objetivo trazar el perfil biopsicosocial de esa población e identificar posibles factores de riesgo para el inicio del precoz uso del SPA, debatiendo esos elementos por la perspectiva bioética.
Método
Los datos fueron recolectados mediante la lectura de los registros en prontuarios de los pacientes usuarios de sustancias psicoactivas que buscaron tratamiento en el Centro de Atención Psicosocial de la Infancia y Adolescencia (Capsia) de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, en el período correspondiente a los primeros diez años de funcionamiento de ese servicio.
El estudio de los datos referentes a ese período inicial son importantes para la caracterización de la población para la cual fue creado el servicio, resaltando que, hasta el momento de la elaboración de este trabajo, tales informaciones no habían sido investigadas. Además de eso, por medio de la lectura consultada, se percibe que todavía los trabajos enfocados en el estudio de la población adolescente portadora de trastornos por uso de sustancias psicoactivas (Tups) y en tratamiento en red ambulatoria – trabajos volcados, en su mayoría, a la población adulta y para la red hospitalaria. Así, el presente estudio contribuye a la profundización de la comprensión de aspectos específicamente pertinentes a los problemas enfrentados por los adolescentes usuarios de SPA, tales como percepción y expresión de coerción, voluntariedad del tratamientos, modalidades de tratamiento y reinternaciones.
Se realizó un estudio transversal con todos los 229 adolescentes usuarios de sustancias psicoactivas en tratamiento en Capsia, en el período de noviembre de 2002 a diciembre de 2012. Fueron recolectados datos caracterizando el momento de la búsqueda de tratamiento (sexo, edad, situación escolar, fuente de encaminamiento), situaciones consideradas agravantes de la condición de vulnerabilidad (violencia familiar, implicación en lo criminal, evasión escolar) y cuestiones pertinentes al tratamiento (sustancias utilizadas e internaciones hospitalarias). Se resalta que las internaciones involuntarias y compulsorias fueron agrupadas en la misma categoría, en virtud de la imposibilidad de distinguir entre una y otra modalidad dentro de los registros prontuarios. También es preciso enfatizar que esa clasificación se basó en la identificación hecha por el equipo de CAPSIA, la cual atribuía carácter involuntario o compulsorio a internaciones realizadas con intervención judicial.
Los datos, obtenidos a partir de los registros de atención en los prontuarios, fueron evaluados cuantitativamente y de forma descriptiva, permitiendo la caracterización de un perfil biopsicosocial de esos adolescentes. El proyecto fue autorizado por la Secretaria Municipal de Salud del municipio de Santa Cruz do Sul y aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Hospital de Clínicas de Puerto Alegre.
Resultados
La mayoría de los pacientes eran de sexo masculino (81,7%) y su edad, en el momento de búsqueda del tratamiento, variaba entre los 7 (0,4%) y los 17 años (¡),2%) con predominio de la franja etaria entre los 15 (23,6%) y los 16 años (24,0%). Dado que las edades corresponden a la edad en el momento de la búsqueda de tratamiento, se justifica la elección de analizar también el prontuario de aquel paciente que se presentaba con 7 años de edad al buscar tratamiento, una vez que él dio continuidad a las atenciones durante la adolescencia. Muchos de esos adolescentes se refieren a la convivencia con familiares que usaban algún tipo de droga (56,8%) habiendo también sufrido agresiones físicas por parte de familiares (24,0%). Las dificultades vividas por esos jóvenes se reflejan en su conducta, así como en su vida escolar. La práctica de actos propios de una infracción se presenta como comportamiento frecuente (64,2%), al lado de la evasión escolar (62,9%).
En los prontuarios se buscaron, entre otros datos referentes al curso del tratamiento, informaciones sobre su inicio. Con eso se observó que la mayoría de los encaminamientos fue hecha por el Consejto Tutelar del municipio (43,2%), seguida de encaminamientos por los puestos de salud (17,5%). Aunque CApsiahabía sido inicialmente destinado al atendimiento de usuarios encaminados no solamente por el Consejo Tutelar, sino también por el Juzgado de la Infancia y Juventud, apenas 4,4% de los pacientes tuvieron ese tipo de encaminamiento durante el período estudiado. Pocos fueron los pacientes que buscaron el servicio espontáneamente (11,4%) sin haber sido encaminados para otras instituciones.
Durante los primeros diez años de atendimiento fueron realizados por el Capsia 314 internaciones, clasificadas por los autores de esta investigación como: “intervenciones voluntarias para la desintoxicación” (44,5%); “Internaciones involuntarias o compulsorias para la desintoxicación” (39,8%), “Internación en caomundad terapéutica” (12,1%) y “para tratamiento de otros trastornos psiquiátricos” (3,5%).
La mayoría de los prontuarios estudiados pertenecían a sujetos identificados como poliusuarios (68,1%), o sea, aquellos que hacían uso de más de una sustancia psicoactiva. En relación al tipo de droga consumida por esos pacientes, se constató que las más utilizadas eran la marihuana (58,9%) y elcrack (54,6%). Fueron encontrados también registros de usos de cocaína (46,7%), bebidas alcohólicas (34,5%), tabaco (25,8%), “loló” (7,0%) yéxtasis (0,4%). (Preparado hecho a base de cloroformo y éter.)
Discusión
Cuando se analizan aspectos relativos a la infancia y adolescencia, es preciso tener en mento que esa fase corresponde a una población potencialmente vulnerable. Tal vulnerabilidad se refiere no sólo a aquello inherente a todo ser humano 55 . Levinas E. Humanismo do outro homem. Petrópolis: Vozes; 1993.,66 . Neves MPC. Sentidos da vulnerabilidade: característica, condição, princípio. Rev Bras Bioética. 2006;2(2):157-72., sino también a su fragilidad frente a situaciones ambientales, sociales y de todos los tipos de dependencia de los más viejos, inclusive económica. Eso los torno especialmente condicionados al ambiente físico y social en que viven2222 . Fonseca FF, Sena RKR, Santos RLA, Dias OV, Costa SM. As vulnerabilidades na infância e adolescência e as políticas públicas brasileiras de intervenção. Rev Paul Pediatr. 2013;31(2):258-64..
La lectura de los prontuarios mostró un elevado número de pacientes que tuvieron algún tipo de convivencia con familiares usuarios de SPA y, todavía, de registros relatando situaciones de agresión vivenciadas por esos jóvenes. Además de eso, buena parte de ellos (62,9%) se encontraban alejados del ambiente escolar. Schenker y Minayo1515 . Schenker M, Minayo MCS. Fatores de risco e de proteção para o uso de drogas na adolescência. Ciênc Saúde Coletiva. 2005;10(3):707-17., al analizar esos factores de riesgo y de protección para el uso de drogas en la adolescencia, alegan que la familia y la escuela constituyen elementos fundamentales en el soporte de adolescentes y preadolescentes.
Kreishe, Sordi y Halpern2323 . Kreishe F, Sordi AO, Halpern S. Prevenção. In: Von Diemen L, Halpern SC, Pechansky F, organizadores. Tratamento da dependência de crack, álcool e outras drogas: aperfeiçoamento para profissionais de saúde e assistência social. Brasília: Senad; 2012. p. 169-87.citan el acompañamiento y la supervisión del niño o adolescente por los padres como un factor fundamental para la prevención del abuso de drogas. Familias en las cuales hay falta de apego y cariño, roles paternos ineficaces y abuso de drogas por parte de los responsables o cuidadores son potenciadores del riesgo de que el niño desarrolle el mismo comportamiento.
La familia y la escuela también son consideradas por Schenker y Minayo1515 . Schenker M, Minayo MCS. Fatores de risco e de proteção para o uso de drogas na adolescência. Ciênc Saúde Coletiva. 2005;10(3):707-17. instituciones relevantes en la construcción de la resiliencia. Según las autoras, la resiliencia es importante para que el adolescente desarrolle un espíritu crítico y reflexivo amplio, a partir del cual será capaz de una actitud crítica delante de las drogas. La importancia de la frecuencia en la escuela formal también fue apuntada por Vasters y Pillon1313 . Vasters GP, Pillon SC. O uso de drogas por adolescentes e suas percepções sobre adesão e abandono de tratamento especializado. Rev Latinoam Enferm. 2011;19(2):317-24. como vía de acceso a políticas de prevención de drogas, aunque mucho mencionen las situaciones de bajo rendimiento o evasión escolar como recurrentes en la literatura sobre el uso de drogas en la adolescencia por ellos consultada.
A pesar de los datos oriundos de los prontuarios mostraron que, en el momento de la búsqueda de tratamiento en el Capsia, los sujetos estaban en situación de alejamiento del ámbito escolar, no fue posible identificar las causas de ese alejamiento. Se puede especular que la evasión escolar haya ocurrido en relación al uso abusivo de drogas, pero también es posible conjeturar el sentido opuesto, o sea, sobre la inadecuación de la escuela para acoger esos adolescentes y auxiliarlos en la superación de los conflictos vividos. Un estudio realizado por Araldi et al. 2424 . Araldi JC, Njaine K, Oliveira MC, Ghizoni AC. Representações sociais de professores sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas na adolescência: repercussões nas ações de prevenção na escola. Interface. 2012;16(40):135-48. menciona la fragilidad de las escuelas participantes en la investigación, ya que esas instituciones contaban con pocas estrategias de prevención del uso de SPA, sin presentar, en sus proyectos político-pedagógicos, directrices claras en el abordaje de la temática. Además, los autores ven la naturalización de nociones de sentido común como elemento reforzador del carácter estigmatizante y del preconcepto en relación a los alumnos usuarios de SPA.
Por permear diferentes sectores de la sociedad, la estigmatización de los usuarios de sustancias es un tema delicado, acarreando prejuicios, en diferentes niveles, al individuo estigmatizado. Diversos estudios muestran que esa rotulación puede interferir en el desarrollo de la persona en diversas actividades, así como causar su rechazo por los demás2525 . Soares RG, Silveira PS, Martins LF, Gomide HP, Lopes TM, Ronzani TM. Distância social dos profissionais de saúde em relação à dependência de substâncias psicoativas. Estud Psicol. 2011;16(1):91-8.. Siendo así, el usuario tiene a desarrollar estrategias como aislamiento social, enfrentamiento o fuga delante de situaciones que, según su percepción, pueden perjudicarlo. Tal comportamiento puede agravar condiciones como depresión, hostilidad y ansiedad2626 . Ronzani TM, Furtado FE. Estigma social sobre o uso de álcool. J Bras Psiquiatr. 2010;59(4):326-32..
La escuela, así como la familia, debería ser capaz de generar un espacio de reflexión, proporcionando un ambiente acogedor, que posibilite a los jóvenes tornarse ciudadanos aptos para pensar sobre su realidad con el objetivo de cambiarla. La ausencia de esas características dificulta la formación de una personalidad más resiliente, que les permita enfrentar mejor las situaciones conflictivas por ellos vividas, o las agresiones cometidas por familiares. Así, la evasión escolar, que implica el alejamiento total del ambiente escolar, parece reducir las posibilidades de enfrentamiento en el uso de drogas. Se acredita que ese factor, sumado a los demás ya presentados, pueda contribuir a la búsqueda de droga como elemento de fuga y propiciador de un placer no alcanzado por otras vías.
En cuanto a las prácticas de actor considerados infracciones, el registro frecuente en los prontuarios (64,2%) también puede ser apuntado en los diferentes escenarios. El primero, de que tal comportamiento sería indicativo de una alta tasa de criminalidad entre los portadores de Tusp, en cuanto el segundo representaría un mayor índice de encaminamiento de aquellos sujetos que presentan más carencia y prejuicio social, además de mayor grado de dependencia de SPA.
Se acredita que el segundo escenario sea más representativo de la población estudiada, una vez que se verificó la mediación frecuente del Consejo Tutelar, órgano de origen de la mayoría de los encaminamientos del Capsia. El Consejo Tutelar es responsable por atender ese público cuando sus derechos son violados por terceros o en razón de su propia conducta. También le cabe a ese órgano administrar medidas para garantizar el acceso del niño y del adolescente a sus derechos, pudiendo encaminarlos al tratamiento médico y psicológico, además de incluirlos en programas de tratamiento de toxicomanías2727 . Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília; 16 jul 1990.. Así, los adolescentes que tienen acceso a ese servicio parecen ser aquellos cuyo uso de sustancias se configura como un problema social o de salud, motivo que llevó al accionar del Consejo Tutelar con el fin de protegerlos de posibles agravios.
Aunque los adolescentes constituyen uno de los grupos que atraen la atención del poder público y de los investigadores en virtud de la mayor probabilidad de sucumbir a las adicciones2828 . Frankenburg FR. Brain-Robbers: how alcohol, cocaine, nicotine, and opiates have changed human history. Westport: Praeger; 2014., es posible que aquellos sujetos que presentan menor tasa de problemas relacionados al uso de SPA estén, todavía, siendo víctimas de una negligencia. El Ministerio de Salud1818 . Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. (Série F, Comunicação e Educação em Saúde).reconoce que los individuos que cumplen con los criterios para el padrón correspondiente de la dependencia química son justamente aquellos abordados con más frecuencia por el sistema asistencial, a pesar de no constituir la mayoría de la población de usuarios.
Tal hecho se revela como controversial, pues aquellos usuarios permanecen fuera del alcance de los servicios de asistencia pueden presentar dificultades a la hora de solicitar auxilio, y menores son sus chances de ser objeto de teorías e investigaciones, así como tener acceso a los diferentes servicios desinados a atender esta demanda2828 . Frankenburg FR. Brain-Robbers: how alcohol, cocaine, nicotine, and opiates have changed human history. Westport: Praeger; 2014.. Tal situación también permea el debate sobre la gran diferencia encontrada entre el número de pacientes de sexo masculino y de sexo femenino que buscaron atendimiento en el Capsia en el período investigado.
Los datos presentados indican que los jóvenes que atienden al Capsia eran, en su mayoría, niños, habiendo baja demanda de ese servicio por parte de usuarios femeninos. La mayor prevalencia de pacientes de sexo masculino en los ambientes de tratamiento de usuarios de drogas es abordado por Silva, Borrego y Figlie2929 . Silva RL, Borrego ALS, Figlie NB. Psicoterapia de grupo. In: Diehl AE, Cordeiro DC, Laranjeira R, organizadores. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 328-40., para los cuales la menor frecuencia de la procura de los servicios para el tratamiento del Tusp por parte de las mujeres se da en razón del juicio social comúnmente sufrido por ellas. Ya el “Informe brasileño sobre drogas”1919 . Brasil. Presidência da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Relatório brasileiro sobre drogas. Brasília: Senad; 2009., realizado por la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), menciona que la percepción del uso de alcohol, marihuana y cocaína/crack como riesgo grave y mayor entre las mujeres antes que en los hombres, lo que, según los autores, justificaría el consumo menos frecuente e intenso por parte de la población femenina.
Aunque no se puedan realizar, por medio de los datos recolectados, inferencias en relación al motivo de que un menor número de niñas han buscado tratamiento en el Capsia en este período, se observa que otros trabajos en el área de la dependencia química han presentado datos semejantes3030 . Silva VA, Aguiar AS, Felix F, Rebello GP, Andrade RC, Mattos HF. Brazilian study on substance misuse in adolescents: associated factors and adherence to treatment. Rev Bras Psiquiatr. 2003;25(3):133-8., 3131 . Ferreira Filho OF, Turchi MD, Laranjeira R, Castelo A. Perfil sociodemográfico e de padrões de uso entre dependentes de cocaína hospitalizados. Rev Saúde Pública. 2003;37(6):751-9.. En un estudio realizado por Faria y Schneider3232 . Faria JG, Schneider DR. O perfil dos usuários do CAPSad-Blumenau e as políticas públicas em saúde mental. Psicol Soc. 2009;21(3):324-33., analizando 1.122 prontuarios de Caps-Alcoholy Drogas de la Ciudad de Blumenau, en Santa Catarina, entre los años 2005 y 2007, se identificó que 989 (88,15%) de esos prontuarios pertenecían a pacientes de sexo masculino y 133 (11,85%) eran de sexo femenino. Los autores mencionan otras investigaciones que destacan que ese perfil difiere de aquel presentado por la población atendida por los Caps II y Caps III, destinados a portadores de trastornos mentales graves, en los cuales hay una prevalencia de la gente de sexo femenino.
Otra perspectiva puede ser observada a partir de los datos obtenidos en el “Informe brasileño sobre drogas”1919 . Brasil. Presidência da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Relatório brasileiro sobre drogas. Brasília: Senad; 2009., según el cual el I y II “Relevamiento Domiciliar sobre el Uso de Drogas Psicotrópicas en Brasil” revelan que en los años 2001 y 2005, respectivamente, el sexo masculino presentó mayor prevalencia de uso de las siguientes sustancias: marihuana, solventes, cocaína, alucinógenos, crack, merla o paco y esteroides. Entre las personas de sexo femenino, hubo un mayor consumo de estimulantes, benzodiazepínicos, anorexígenos y opiáceos. Datos semejantes también son apuntados por los informes “V Relevamiento Nacional sobre el Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudiantes de Enseñanza Primaria y Secundaria de la Red Pública de Enseñanza en las 27 Capitales Brasileras -2004”3333 . Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. V Levantamento Nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino nas 27 capitais brasileiras. São Paulo: Cebrid-Unifesp/Senad; 2004. y “VI Relevamiento Nacional sobre el Consumo de Drogas Psicotrópicas entre Estudiantes de Enseñanza Primaria y Secundaria en las Redes Públicas y Privadas de Enseñanza en las 27 capitales brasileras-2010”3434 . Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. VI Levantamento Nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino nas 27 capitais brasileiras. Brasília: Senad/Cebrid-Unifesp; 2010.. Por lo tanto, tales estudios indican que las niñas, aparentemente, hacen uso de sustancias menos ligadas a prejuicios sociales evidentes, hecho que puede estar llevando a la exclusión de esa población del modelo asistencial vigente, en general enfocado en la población que sufre mayores prejuicios en transcurso del uso de sustancias1818 . Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. (Série F, Comunicação e Educação em Saúde)..
También el tipo de droga usada cuyo consumo es relatado en los prontuarios de esos pacientes refleja un perfil semejante al trazado por los estudios realizados en el país, en los cuales hay referencias a un elevado porcentaje de uso de marihuana3131 . Ferreira Filho OF, Turchi MD, Laranjeira R, Castelo A. Perfil sociodemográfico e de padrões de uso entre dependentes de cocaína hospitalizados. Rev Saúde Pública. 2003;37(6):751-9.,3535 . Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas. Levantamento nacional sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras. São Paulo: Cebrid-Unifesp/Senad; 2004. y crack3030 . Silva VA, Aguiar AS, Felix F, Rebello GP, Andrade RC, Mattos HF. Brazilian study on substance misuse in adolescents: associated factors and adherence to treatment. Rev Bras Psiquiatr. 2003;25(3):133-8.,3131 . Ferreira Filho OF, Turchi MD, Laranjeira R, Castelo A. Perfil sociodemográfico e de padrões de uso entre dependentes de cocaína hospitalizados. Rev Saúde Pública. 2003;37(6):751-9.. El consumo de tales sustancias (crack y marihuana), los cuales presentan una mayor visibilidad social en el escenario actual, así como los prejuicios que aparecen por el abuso de SPA, puede llevar a mayor presión para el ingreso en el tratamiento, sea ya ambulatorio u hospitalario. Eso es porque tales actitudes son entendidas, según algunos autores3636 . Caplan AL. Ethical issues surrounding forced, mandated, or coerced treatment. J Subst Abuse Treat. 2006;31(2):117-20., 3737 . Janssens M, Van Rooij MF, ten Have HA, Kortmann FA, Van Wijmen FC. Pressure and coercion in the care for the addicted: ethical perspectives. J Med Ethics. 2004;30(5):453-8., como forma de restablecer la autonomía de esos usuarios, previendo prejuicios todavía mayores.
Además, los comportamientos adictivos normalmente comprendidos como un peso, tanto en el área de la salud como en términos sociales y económicos, de modo que, en respuesta a ese costo, la sociedad acaba por utilizar diversas estrategias de control, con el fin de garantizar que las personas usuarias de alcohol y otras drogas reciban tratamiento38. Esas diferentes presiones son clasificadas por Wild3939 . Wild TC. Social control and coercion in addiction treatment: towards evidence-based policy and practice. Addiction. 2006;101(1):40-9. en tres categorías, según su origen: presiones legales (juicios, procuradores, oficiales de justicias, policías), formales (profesores, empleadores, consejeros tutelares, etc.) e informales (amigos y familiares).
A pesar de verificarse, en los datos apuntados en la presente investigación, un número relativamente próximo de internaciones descritas como voluntarias y aquellas consideradas involuntarias/compulsorias, es importante destacar que una búsqueda clasificada como “voluntaria” no siempre ocurre libre de cualquier presión; al final, el paciente puede estar evitando sanciones legales o propias de un empleo, o sentir una fuerte coerción para iniciar el tratamiento4040 . Urbanoski KA. Coerced addiction treatment: client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduct . 2010;7(13):1-10.. Se resalta que la coerción, o la percepción de la coerción, está relacionada al entendimiento del individuo del respeto del proceso de toma de decisión, independientemente del recurso a la presión o al control externo3939 . Wild TC. Social control and coercion in addiction treatment: towards evidence-based policy and practice. Addiction. 2006;101(1):40-9.
40 . Urbanoski KA. Coerced addiction treatment: client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduct . 2010;7(13):1-10.-4141 . Wild TC. Compulsory substance-user treatment and harm reduction: A critical analysis. Subst Use Misuse. 1999;34(1):83-102..
Por lo tanto, la identificación de las internaciones como voluntarias o involuntarias con base apenas en los encaminamientos jurídicos puede omitir datos importantes sobre el proceso como un todo, así como sus efectos en los pacientes. Aunque las presiones judiciales pueden ser consideradas más fuertes cuando son comparadas con las ejercidas por otras fuentes4040 . Urbanoski KA. Coerced addiction treatment: client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduct . 2010;7(13):1-10., las presiones por parte de amigos o familiares han sido apuntadas como las más comunes en el proceso de ingreso en el tratamiento 4040 . Urbanoski KA. Coerced addiction treatment: client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduct . 2010;7(13):1-10.,4242 . Room R, Matzger H, Weisner C. Sources of informal pressure on problematic drinkers to cut down or seek treatment. J Subst Use. 2004;9(6):280-95.
43 . Goodman I, Peterson-Badali M, Henderson J. Understanding motivation for substance use treatment: the role of social pressure during the transition to adulthood. Addict Behav. 2011;36(6):660-8.-4444 . Wild TC, Cunningham JA, Ryan RM. Social pressure, coercion, and client engagement at treatment entry: a self-determination theory perspective. Addict Behav. 2006;31(10):1858-72.. La atención especial debe ser dedicadas a los jóvenes, los cuales, además de sufrir mayor presión objetiva4242 . Room R, Matzger H, Weisner C. Sources of informal pressure on problematic drinkers to cut down or seek treatment. J Subst Use. 2004;9(6):280-95., también son más propensos a alegar sentimientos de coerción4545 . Wolfe S, Kay-Lambkin F, Bowman J, Childs S. To enforce or engage: the relationship between coercion, treatment motivation and therapeutic alliance within community-based drug and alcohol clients. Addict Behav. 2013;38(5):2187-95., cuando son comparados con la población adulta.
Wolfe et al. 4545 . Wolfe S, Kay-Lambkin F, Bowman J, Childs S. To enforce or engage: the relationship between coercion, treatment motivation and therapeutic alliance within community-based drug and alcohol clients. Addict Behav. 2013;38(5):2187-95. sugieren que eso se da por el hecho de encontrar individuos más jóvenes que tienden a valorizar más fuertemente cuestiones relativas a la autonomía y a la independencia, reaccionando de forma diferente (más negativamente) a las presiones externas para el cambio, cuando son comparados con individuos más viejos. Mientras tanto, como ya hemos apuntado, las presiones de diferentes orígenes no son igualmente experimentadas como elementos de interferencia en la autonomía del individuo4040 . Urbanoski KA. Coerced addiction treatment: client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduct . 2010;7(13):1-10., de modo que no hay relación directa entre las presiones sociales objetivas, como la fuente del encaminamiento, y la percepción del paciente de que él ha sido impelido a iniciar el tratamietno4646 . Wild TC, Newton-Taylor B, Alletto R. Perceived coercion among clients entering substance abuse treatment: structural and psychological determinants. Addict Behav. 1998;23(1):81-95..
Wertheimer4747 . Wertheimer A. A philosophical examination of coercion for mental health issues theories of coercion. Behav Sci Law. 1993;11:239-58. relaciona la coerción al impedimento del ejercicio de elección, y la real condición de la coerción puede variar de acuerdo a la fuerza moral del agente coercitivo. O sea, en el caso del sujeto presionado reconozca que el autor de la presión tiene el derecho de exigirle algo, las chances de sentirse coaccionado disminuyen. Una vez que familiares y amigos pueden ser reconocidos por el usuario como portadores del derecho de exigirle un cambio de conducta, tal argumento permite explicar, en cierto modo, los datos presentados por Urbanoski4040 . Urbanoski KA. Coerced addiction treatment: client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduct . 2010;7(13):1-10., según los cuales las presiones informales tienden a generar menor grado de percepción de coerción.
A pesar de que todavía no hay consenso sobre la eficacia del uso de presiones para el ingreso en el tratamiento, Lidz et al.4848 . Lidz CW, Mulvey EP, Hoge SK, Kirsch BL, Monahan J, Eisenberg M et al. Factual sources of psychiatric patients’ perceptions of coercion in the hospital admission process. Am J Psychiatry. 1998;155(9):1254-60. acreditan que es preferible que la percepción de coerción del paciente sea minimizada, o por juzgarse indeseable se puede sentir coaccionado, o que porque ese sentimiento puede venir a perjudicar el tratamiento subsecuente. Para los autores, la coerción en el tratamiento de la salud mental trae más perjuicios que beneficios, pudiendo afectar negativamente la relación de los pacientes con los profesionales implicados, sea por la pérdida de confianza, por la alienación o por la evitación del tratamiento. Tales comportamientos son referidos por los autores como incompatibles con la construcción de una relación terapéutica que favorezca la adhesión al tratamiento.
Consideraciones finales
Analizando los resultados encontrados con base en debates actuales en el campo de la bioética, se buscó aquí presentar los datos referentes a los pacientes que ingresaron en el tratamiento durante los diez primeros años de actuación del Capsia del municipio de Santa Cruz do Sul, en Rio Grande do Sul. Es posible identificar a la marihuana y al crack como las drogas más utilizadas entre los jóvenes que iniciaron el tratamiento en el período observado. Datos sobre el usuario –como su pertenencia al sexo masculino, no tener vínculo con la escuela, convivir con familiares que usan drogas y/o en situaciones de agresión familiar- también fueron destacados por esta investigación. Tales informaciones revelan un perfil de joven que, por esas características, se presenta especialmente vulnerables, necesitando, por lo tanto, de mayor atención por parte de los diferentes servicios de atención a los niños y adolescentes –sea en la esfera de la salud, sea en la esfera de la educación y en la asistencia social-, con el fin de reducir los riesgos a los que están sujetos.
Los datos aquí expuestos evidencian la importancia del soporte y de la bienvenida ofrecida por los profesionales actuantes en el Caps no sólo a los pacientes, sino también a las familias y a las escuelas. Siendo así, esos profesionales contribuyen a la construcción de estrategias que viabilicen el debate abierto sobre la temática de las drogas, sin falsos moralismos o estigmatización.
Con base en la literatura consultada, se acredita que esas acciones pueden auxiliar en la reducción del estigma atribuido a los usuarios de sustancias psicoactivas y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de la resiliencia de esos jóvenes. Además, de esa forma se amplía el acceso a la información y, consecuentemente, a los servicios de salud para aquellos jóvenes cuyo uso de sustancias no se configura, todavía, como un problema social o de la salud, necesitando la intervención de servicios especializados.
Se sugiere, además, que el abordaje de esos pacientes contemple la investigación sobre posibles presiones sufridas por ellos en la búsqueda del tratamiento, evitándose la clasificación comúnmente empleada para esas presiones, que apenas destaca la fuente del encaminamiento. Wild, Nexton-Taylor y Alletto4646 . Wild TC, Newton-Taylor B, Alletto R. Perceived coercion among clients entering substance abuse treatment: structural and psychological determinants. Addict Behav. 1998;23(1):81-95., 1818 . Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. (Série F, Comunicação e Educação em Saúde). aseguran que, al enfatizar el origen, en vez de la experiencia, tal conceptualización minimiza la importancia de las percepciones personales de los pacientes, lo que contraría la política de salud mental vigente en el país18, que prevé la formulación de proyectos terapéuticos individualizados.
Este estudio favorece específicamente el papel de los Capsia y, mediante el retomar ese perfil histórico, posibilita una visión más amplia respecto del público beneficiado y al mismo tiempo incentiva la realización de estudios futuros que permitan comparar los datos de esa población con las informaciones sobre pacientes atendidos en años posteriores. Entre tanto, trabajos como este sobrepasan la barrera local, haciéndose importantes para traer mayor claridad sobre la población atendida por los servicios destinados a adolescentes usuarios de SPA. Generan, en consecuencia, mayor comprensión de las demandas de ese público, así como de su realidad fuera del ambiente del tratamiento. Tal perspectiva enriquece a los profesionales que actúan en el área, formando la base para el planeamiento más efectivo de las acciones a ser previstas, en nombre del mayor beneficio de los pacientes.
Para concluir, se reconoce, como limitación del presente estudio, la dificultad de realizar inferencias más apuradas en cuanto a las razones del abandono escolar, de bajo acceso de pacientes del sexo femenino al servicio de una mayor atención de pacientes con implicación en actos considerados propios de una infracción. Se atribuye tal limitación a la elección de los prontuarios como objeto de recolección y análisis de datos, una vez que las informaciones contenidas en ese instrumento se restringen a los registros de equipo del Capsia sobre las atenciones realizadas. De ese modo, se sugiere la realización de investigaciones futuras, que investiguen tales cuestiones, así como los tipos de presión a los que esos pacientes son sometidos y en qué medida tales presiones afectan su motivación para el tratamiento.
Referências
-
1Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2010. (Série A, Normas e Manuais Técnicos).
-
2Bessa MA, Boarati MA, Scivoletto S. Crianças e adolescentes. In: Diehl AE, Cordeiro DC, Laranjeira R, organizadores. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 359-75.
-
3Zavaschi MLS, Maltz FF, Oliveira MG, Santis MFB, Salle E. Psicoterapia na adolescência. In: Cordioli AV, organizador. Psicoterapias: abordagens atuais. Porto Alegre: Artmed; 1998. p. 467-85.
-
4Aberastury A. Adolescência. Porto Alegre: Artmed; 1983.
-
5Levinas E. Humanismo do outro homem. Petrópolis: Vozes; 1993.
-
6Neves MPC. Sentidos da vulnerabilidade: característica, condição, princípio. Rev Bras Bioética. 2006;2(2):157-72.
-
7Schramm FR, Kottow MH. Principios bioéticos en salud pública: limitaciones y propuestas. Cad Saúde Pública. 2001;17(4):949-56.
-
8Pereira L, Jesus I, Barbuda A, Sena E, Yarid S. Legalização de drogas sob a ótica da bioética da proteção. Rev. bioét. (Impr.). 2013;21(2):365-74.
-
9Schramm FR. A bioética da proteção é pertinente e legítima? Rev. bioét. (Impr.). 2011;19(3):713-24.
-
10Protas J, Cidade C, Fernandes MS. Vulnerabilidade e consentimento informado em pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, 2006. Disponível: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/68466
» http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/68466 -
11Guimarães MCS, Novaes SC. Autonomia reduzida e vulnerabilidade: liberdade de decisão, diferença e desigualdade. Bioética. 1999;7(1):21-4.
-
12Israe-lPinto A. O uso de substâncias psicoativas: história, aprendizagem e autogoverno [dissertação]. Maringá: Universidade Estadual de Maringá; 2012.
-
13Vasters GP, Pillon SC. O uso de drogas por adolescentes e suas percepções sobre adesão e abandono de tratamento especializado. Rev Latinoam Enferm. 2011;19(2):317-24.
-
14Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. A política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Brasília: Ministério da Saúde; 2003. (Série B, Textos Básicos de Saúde).
-
15Schenker M, Minayo MCS. Fatores de risco e de proteção para o uso de drogas na adolescência. Ciênc Saúde Coletiva. 2005;10(3):707-17.
-
16Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Coordenação Geral de Saúde Mental. Reforma psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde; 2005.
-
17Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional. Diário Oficial da União. Brasília; 20 fev 2002.
-
18Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. (Série F, Comunicação e Educação em Saúde).
-
19Brasil. Presidência da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Relatório brasileiro sobre drogas. Brasília: Senad; 2009.
-
20Laranjeira R. Tratamento da dependência do crack: as bases e os mitos. In: Ribeiro M, Laranjeira R, organizadores. O tratamento do usuário de crack: avaliação clínica, psicossocial, neuropsicológica e de risco terapias psicológicas, farmacologia e reabilitação - ambientes de tratamento. São Paulo: Casa Leitura Médica; 2010. p. 14-22.
-
21Goldim JR. Bioética: origens e complexidade. Rev HCPA. 2006;26(2):86-92. p. 91.
-
22Fonseca FF, Sena RKR, Santos RLA, Dias OV, Costa SM. As vulnerabilidades na infância e adolescência e as políticas públicas brasileiras de intervenção. Rev Paul Pediatr. 2013;31(2):258-64.
-
23Kreishe F, Sordi AO, Halpern S. Prevenção. In: Von Diemen L, Halpern SC, Pechansky F, organizadores. Tratamento da dependência de crack, álcool e outras drogas: aperfeiçoamento para profissionais de saúde e assistência social. Brasília: Senad; 2012. p. 169-87.
-
24Araldi JC, Njaine K, Oliveira MC, Ghizoni AC. Representações sociais de professores sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas na adolescência: repercussões nas ações de prevenção na escola. Interface. 2012;16(40):135-48.
-
25Soares RG, Silveira PS, Martins LF, Gomide HP, Lopes TM, Ronzani TM. Distância social dos profissionais de saúde em relação à dependência de substâncias psicoativas. Estud Psicol. 2011;16(1):91-8.
-
26Ronzani TM, Furtado FE. Estigma social sobre o uso de álcool. J Bras Psiquiatr. 2010;59(4):326-32.
-
27Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília; 16 jul 1990.
-
28Frankenburg FR. Brain-Robbers: how alcohol, cocaine, nicotine, and opiates have changed human history. Westport: Praeger; 2014.
-
29Silva RL, Borrego ALS, Figlie NB. Psicoterapia de grupo. In: Diehl AE, Cordeiro DC, Laranjeira R, organizadores. Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 328-40.
-
30Silva VA, Aguiar AS, Felix F, Rebello GP, Andrade RC, Mattos HF. Brazilian study on substance misuse in adolescents: associated factors and adherence to treatment. Rev Bras Psiquiatr. 2003;25(3):133-8.
-
31Ferreira Filho OF, Turchi MD, Laranjeira R, Castelo A. Perfil sociodemográfico e de padrões de uso entre dependentes de cocaína hospitalizados. Rev Saúde Pública. 2003;37(6):751-9.
-
32Faria JG, Schneider DR. O perfil dos usuários do CAPSad-Blumenau e as políticas públicas em saúde mental. Psicol Soc. 2009;21(3):324-33.
-
33Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. V Levantamento Nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino nas 27 capitais brasileiras. São Paulo: Cebrid-Unifesp/Senad; 2004.
-
34Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. VI Levantamento Nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino nas 27 capitais brasileiras. Brasília: Senad/Cebrid-Unifesp; 2010.
-
35Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas Psicotrópicas. Levantamento nacional sobre o uso de drogas entre crianças e adolescentes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras. São Paulo: Cebrid-Unifesp/Senad; 2004.
-
36Caplan AL. Ethical issues surrounding forced, mandated, or coerced treatment. J Subst Abuse Treat. 2006;31(2):117-20.
-
37Janssens M, Van Rooij MF, ten Have HA, Kortmann FA, Van Wijmen FC. Pressure and coercion in the care for the addicted: ethical perspectives. J Med Ethics. 2004;30(5):453-8.
-
38Wild TC, Roberts AB, Cooper EL. Compulsory substance abuse treatment: An overview of recent findings and issues. Eur Addict Res. 2002;8(2):84-93.
-
39Wild TC. Social control and coercion in addiction treatment: towards evidence-based policy and practice. Addiction. 2006;101(1):40-9.
-
40Urbanoski KA. Coerced addiction treatment: client perspectives and the implications of their neglect. Harm Reduct . 2010;7(13):1-10.
-
41Wild TC. Compulsory substance-user treatment and harm reduction: A critical analysis. Subst Use Misuse. 1999;34(1):83-102.
-
42Room R, Matzger H, Weisner C. Sources of informal pressure on problematic drinkers to cut down or seek treatment. J Subst Use. 2004;9(6):280-95.
-
43Goodman I, Peterson-Badali M, Henderson J. Understanding motivation for substance use treatment: the role of social pressure during the transition to adulthood. Addict Behav. 2011;36(6):660-8.
-
44Wild TC, Cunningham JA, Ryan RM. Social pressure, coercion, and client engagement at treatment entry: a self-determination theory perspective. Addict Behav. 2006;31(10):1858-72.
-
45Wolfe S, Kay-Lambkin F, Bowman J, Childs S. To enforce or engage: the relationship between coercion, treatment motivation and therapeutic alliance within community-based drug and alcohol clients. Addict Behav. 2013;38(5):2187-95.
-
46Wild TC, Newton-Taylor B, Alletto R. Perceived coercion among clients entering substance abuse treatment: structural and psychological determinants. Addict Behav. 1998;23(1):81-95.
-
47Wertheimer A. A philosophical examination of coercion for mental health issues theories of coercion. Behav Sci Law. 1993;11:239-58.
-
48Lidz CW, Mulvey EP, Hoge SK, Kirsch BL, Monahan J, Eisenberg M et al. Factual sources of psychiatric patients’ perceptions of coercion in the hospital admission process. Am J Psychiatry. 1998;155(9):1254-60.
-
Aprovação CEP Hospital de Clínicas de Porto Alegre CAAE 04574312.4.0000.5327 Parecer 655/07
-
La investigación en la cual se basa este artículo fue producido en el Programa de Posgraduación en Medicina: Ciencias Médicas y contó con el apoyo y financiamiento de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (Capes)/Becario de la Capes PDSE (Proceso n° BEX 3920/14-3), del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y del Fondo de Incentivo a la Investigación del Hospital de Clínicas de Porto Alegre (Fipe-HCPA).
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
May-Aug 2015
Histórico
-
Recibido
10 Feb 2015 -
Revisado
10 Abr 2015 -
Acepto
23 Abr 2015