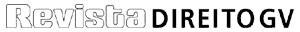Resumen
El cumplimiento de estándares internacionales establecidos en los Acuerdos Medioambientales Multilaterales (AMMAs) se ha convertido en parte de las estrategias de imagen de las Empresas Multinacionales (EMNs). A través de la difusión publicitaria del cumplimiento de tales estándares, estas empresas transmiten al consumidor un aparente compromiso con la transparencia y la sostenibilidad en sus prácticas a lo largo de su cadena de valor. ¿En qué medida estas estrategias de las EMNs pueden socavar la capacidad del Estado para regular, de manera independiente, actividades relacionadas con la protección del medio ambiente o el respeto a los derechos fundamentales? Este trabajo tiene como objetivo evaluar la influencia que las EMNs pueden tener en la capacidad regulatoria del Estado. Para tal efecto, se toma como punto de partida, la crisis actual de dos conceptos fundamentales en el Derecho Internacional Público: la soberanía y el principio de libre determinación, los cuales son analizados en el contexto de la dificultad para definir un estándar regulatorio en materia de consulta previa para la obtención del consentimiento fundamentado previo para el acceso a los recursos naturales. De esta manera, el artículo presenta una discusión sobre posibles vías para validar la aplicación de estándares privados o códigos de conducta voluntarios como una forma de resolver los impasses regulatorios que enfrentan los países en desarrollo al tiempo que los propone como medio para evitar controversias en materia de inversión que puedan surgir como consecuencia del mencionado déficit regulatorio. Las conclusiones abogan por un enfoque más cosmopolita de la gobernanza global, como único medio de lograr el cumplimiento de los objetivos y principios perseguidos en los AMMAs.
Globalización; Regulación; Estándares Privados; Consulta previa
Abstract
The fulfilment of international standards established in Multilateral Environmental Agreements (MEA’s) has become a useful tool for Multinational Corporation’s aim of improving their public image, since it signalizes to the public a commitment to transparency and sustainability in all their practices. To what extent such MNC’s strategy undermines State’s capacity to regulate, in an independent manner, activities that might hamper the protection of the environment or the respect of fundamental rights? This paper aims to assess the influence of MNC’s on State’s regulatory capacity. Departing from the crisis of the traditional concepts of sovereignty and self-determination, the analysis focuses on the difficulties that modern States have in conceiving and enacting regulations on specific issues such as obtaining of prior informed consent in the context of the access to natural resources. Within this framework, the paper introduces a discussion on possible ways to validate the application of private standards and voluntary codes of conduct as a manner to resolve the default of adequate regulation in developing and least developed countries. Such approach is proposed as a mean of avoiding conflicts arising from regulatory defaults that can affect foreign investments. The conclusions support a more cosmopolitan approach to global governance as the only mean of achieving enforcement of the objectives and principles pursued in MEA’s.
Globalization; regulation; private standards; prior informed consent
Introducción
Uno de los rasgos prominentes de la globalización es la fragmentación regulatoria1 1 Sobre esta noción, resulta interesante la postura de Ge Chen, (2014, p. 57) para quien “Fragmentation also extends to the inconsistency between national law and international law. It reflects the difficulties in verticalizating the international legal order that presumes legitimacy and capacity in governing global issues…”. , que paulatinamente ha llevado a que los países, dentro de sus ordenamientos jurídicos se vean confrontados a darles cumplimiento simultáneo a mandatos contenidos en diferentes instrumentos internacionales. Las distorsiones que se generan de este enfrentamiento continuo entre esferas regulatorias parecieran estar planteando la necesidad de adaptar el derecho interno de los Estados a un nuevo escenario, donde la influencia de las Empresas Multinacionales (EMNs) tiene una clara incidencia en la configuración regulatoria de los mercados, al punto que decisiones de estas empresas pueden condicionar desde la participación de las economías locales en sus inversiones hasta el cumplimiento de estándares sociales y/o ambientales.2 2 “Debates on governance have been at the heart of much of the literature on globalization and GVCs. Globalization has resulted in an extensive distribution of global production [...] It has also been associated with the relative decline of national regulatory governance, and the growing significance of both international and private actors in the arenas associated with ‘market’ and ‘institutional and political’ governance. Global standards are at the core of this process. They point to an intersection between inter-firm or value chain governance and market or institutional and political governance. They also underline what Gereffi and Mayer (2006) refer to as the societal responses to the ‘governance deficits’ of the 1980s whereby private actors (business, NGOs, labour organizations) play a more significant role in defining many of the ‘rules’ through which global production networks are organized” (NADVI, 2008, p. 324).
Esta tendencia la podemos apreciar con claridad en el contexto del suministro/obtención de materias primas),3 3 De acuerdo con Bergsten (1996) “The rapid increase of global interdependence has forced all countries, whatever their prior policies or philosophies, to liberalize their trade (and usually investment) regimes. Economic success in today’s world requires countries to compete aggressively for the footloose international investment that goes far to determine the distribution of global production and thus jobs, profits and technology liberalization)”. donde nuevas prácticas propulsadas especialmente por las EMNs vienen mostrando una preferencia hacia el establecimiento de estándares voluntarios o acuerdos informales4 4 Kirton y Trebilcock (2004, p. 4) aclaran: “…soft law solutions come in a richly kaleidoscopic variety of forms. Yet at their centre stand two primary instruments. The first instrument is the voluntary standards that serves as equivalent to formally legislated and ratified governments law and regulation. The second instrument consists of the informal institutions at the international, transnational and national levels that depend on the voluntarily supplied participation, resources and consensual actions of their members, rather tan on the formally mandated participation and regularly assessed obligatory contributions, organisation, resources and sanctions of the institution itself”. en relación con la obtención e integración de ciertos insumos dentro de sus cadenas de valor. Esta postura parece, a priori, estar relacionada con la necesidad de encontrar soluciones parciales a las críticas que rodean las actividades de las EMNs en los países donde ejercen actividades extractivas relacionadas con la obtención de ciertos insumos.
Dentro de esta lógica, se viene desarrollando una tendencia que consiste en transformar el cumplimiento de estándares internacionales —tales como los contenidos en tratados multilaterales ambientales— en instrumentos para generar información relevante, la cual, al ser transmitida adecuadamente a los consumidores, puede determinar un mejor precio o asegurar el acceso a o la permanencia en mercados específicos.5 5 “With globalization, heightened international competition and the emergence of complex ties between globally dispersed suppliers and global lead firms organized through distinct types of GVCs, standards have become critical in four key areas of policy debates. First, they can promote greater efficiency in an ever-more interconnected global economy. Second, they can help focus attention on social and environmental concerns. Third, they can provide a basis for new marketing niches, thus fostering new areas of competition.Fourth, they reflect new forms of global and regional governance that can both strengthen and challenge the regulatory domains of nation states” (NADVI, K., 2008, p. 326, subrayado fuera de texto). Lo novedoso de este nuevo rasgo de la globalización es que la función regulatoria del Estado pareciera quedar superada por la capacidad de cabildeo del sector privado, al tiempo que la función de protección y/o satisfacción del interés general y la protección de lo público quedan relegadas o supeditadas a la conformación de un ambiente adecuado a la inversión extranjera.6 6 En tal sentido, se torna pertinente la segmentación del tema propuesta por Li y Segerson (2008, p. 97) de acuerdo con la cual: “Voluntary approaches to environmental protection can take three forms: (1) unilateral environmental initiatives by firms and industry associations (‘corporate environmentalism’); negotiated agreements between government agents and firms or industry associations; and (3) environmental programs designed by government agents to induce voluntary participation”.
El presente artículo tiene como objetivo analizar la forma como se viene dando un cambio cualitativo en materia de cumplimiento de estándares voluntarios definidos en Acuerdos Multilaterales Medioambientales (AMMAs). La primera parte está enfocada en la indiscutible existencia de un principio de soberanía de los Estados sobre los recursos naturales, la cual justifica y hace exigible el diálogo democrático como medio para legitimar las actuaciones administrativas que puedan poner en riesgo o afectar el valor estratégico de los recursos ubicados dentro del territorio. En la segunda parte, se aborda el tema de la incorporación de estándares foráneos como solución al déficit normativo en el plano interno. Puntualmente el análisis se centra en la procedencia del uso de estándares privados, así como en la eventual existencia de un efecto proliferador que podría derivarse del trasplante de regulaciones exigibles a las EMNs en sus países de origen, tratando así de avizorar las consecuencias tanto positivas (presión que ejercen sectores de la sociedad civil), como aquellas negativas (cabildeo de las EMNs) que pueden surgir en términos de afectación de la soberanía normativa que se reconoce tradicionalmente al Estado. En la parte final se esbozan algunos conflictos que pueden surgir en ausencia de regulaciones específicas (más concretamente, se explora una hipótesis en torno al consentimiento previo como requisito vinculado al acceso a recursos genéticos) y se pone de relieve la incongruencia que se plantea al suscribir acuerdos comerciales que comprometen el acceso a la biodiversidad con desconocimiento de los marcos legales desarrollados a nivel regional (Decisión 391 CAN), los cuales, a pesar del periodo de crisis que atraviesan, conservan plena legitimidad y vigencia formal.
1 Soberanía, regulación y legitimidad
El análisis en torno a la legitimidad de las potestades regulatorias de los Estados en el plano interno evoca tradicionalmente la sujeción al principio democrático y al carácter territorial o funcional asociado comúnmente a la función administrativa.7 7 Para Habermas (2012, p. 79, 81) “Le système politique a besoin au départ, à l’entrée (input), d’une loyauté des masses qui soit la plus diffuse possible. La sortie(output) consiste en décisions administratives imposées de façon souveraine. Les crises de sortie prennent la forme d’une crise de rationalité: le système administratif ne parvient pas à rendre compatibles les impératifs de régulation qu’il reçoit du système économique et à satisfaire à ces impératifs. Les crises d’entrée prennent la forme de unecrise de légitimation: le système de légitimation ne parvient pas à maintenir, en satisfaisant aux impératifs de régulation qu’il a reçus du système économique, la loyauté des masses à un niveau nécessaire. [...] Le déficit de rationalité de l’administration signifie que l’appareil d’État [...] ne peut assurer des taches positives de régulation suffisantes pour le système économique; le déficit de légitimation signifie que des moyens administratifs ne peuvent maintenir ou créer en quantité suffisante les structures normatives capables de fournir un légitimation”. Sin embargo, en la actualidad, justificar ciertas actuaciones de la administración enmarcadas dentro del paradigma de la división de poderes puede resultar insuficiente, e incluso conducir a decisiones arbitrarias o injustas, tanto para los ciudadanos como para ciertos agentes económicos. En efecto, la dificultad para comprender los nuevos contornos de la función regulatoria del Estado, impregnada de una creciente interacción con objetivos, principios y preceptos contenidos en instrumentos internacionales y, más aún, con los intereses de las EMNs, ha llevado a que las autoridades administrativas encuentren, no en pocos casos, la sujeción al principio de legalidad como una fuente de conflicto más que como una forma de dotar de certidumbre de sus propias actuaciones.
1.1 La noción de soberanía en el contexto de la internacionalización de la economía
Una vez señalado este importante inconveniente, resulta paradójico tener que aceptar que el concepto de soberanía siga siendo el pilar fundamental de cuya correcta comprensión dependa en buena medida el desempeño corriente de las actividades de los agentes económicos que operan a escala transnacional (JACKSON, 2003JACKSON, J. “Sovereignty-Modern: a new approach to an out-dated concept”. American Journal of International Law, 2003., p. 234). Por ello, desde la perspectiva de la existencia de una trama de regulaciones internacionales que afectan la forma como el Estado ejerce sus funciones, encontramos adecuado atribuir al concepto de soberanía un carácter funcional, puesto que tal y como señala Pastor (p. 287-288):
… si el derecho internacional reconoce soberanía a los Estados es precisamente para que estos realicen sus funciones [...] velar por los intereses generales y permanentes de una comunidad humana asentada sobre un territorio, y la justificación y el fundamento último de la soberanía reside en el cumplimiento de tal función. Porque es obvio que para desempeñarla adecuadamente el Estado necesita tener ciertos poderes o competencias…
Es dentro de esta noción restringida del concepto de soberanía que la mayoría de Estados intentan fundamentar la legitimidad de las medidas internas, bien sea haciendo énfasis en el carácter democrático que las antecede o en el principio de legalidad de las autoridades administrativas que las aplican. Sin embargo, de cara a la complejidad que plantea la fragmentación regulatoria, sobre todo en temas comerciales, la verdadera aproximación al concepto de soberanía debe darse tomando en consideración lo que (DAILLIER, y otros, 2009, p. 425) denominan como límites de la capacidad normativa del Estado.
«Le Lien entre souveraineté et capacité normative dans l’ordre juridique international, préalable nécessaire à l’immédiateté du droit vis-à-vis des États, es rappelé dans un dictum célèbre du premier arrêt de la C.P.J.I. : ‘la faculté de contracter les engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat.’ Ce qui est vrai des engagements conventionnels l’est aussi des engagements contractuels: c’est en vertu de sa souveraineté que l’État peut inclure une obligation d’arbitrage dans un contrat et il ne peut donc plus s’en dégager en prétendant que cet engagement est en contradiction avec sa souveraineté… » (las referencias del autor han sido omitidas)
Esta precisión toma especial relieve en el contexto actual de la globalización, en el que los Estados necesitan establecer, de modo progresivo, relaciones externas que les permitan incorporar a su desarrollo social y económico aquellos factores de producción con los que no cuentan dentro de su propio territorio o cuyo desarrollo endógeno podría tornarse lento y/o costoso. Es en este escenario, donde la suscripción de acuerdos comerciales aparece como un medio idóneo para lograr la conformación de marcos normativos que faciliten el flujo de los bienes, las personas o los servicios que una determinada actividad o sector económico requieren.
Se viene abriendo así la posibilidad a la existencia de “espacios normativos” en los cuales el Estado aparezca dispuesto a habilitar la aplicación de ciertas normas dictadas “desde afuera” con el fin de asegurar el cumplimiento de sus funciones o de mejorar el cumplimiento de metas de carácter global (i.e. La lucha contra ciertas enfermedades, le mejoramiento de las condiciones laborales, la lucha contra la desertificación o el cambio climático). No obstante, esta posibilidad implica simultáneamente la dificultad de interpretar la noción de soberanía más allá de su condición de elemento de existencia del Estado en el plano internacional, para adentrarse en los procesos internos de legitimación que les permitan a los Gobiernos disponer de fragmentos de soberanía para, por ejemplo, permitirles a inversionistas foráneos no solo controlar ciertos recursos, sino influir en la propia esfera regulatoria asociada a sus actividades extractivas. Para autores, como Shupert (2014SHUPERT, F. “Beyond the National Resource Privilege: Towards an International Court of the Environment”. International Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2014., p. 76) dicha posibilidad puede existir siempre y cuando se ponga como límite el respeto al principio de “libre determinación” a sus propios nacionales.8 8 Para efectos la presente reflexión, consideramos que el replanteamiento del concepto de soberanía hace surgir serios interrogantes sobre la influencia que las EMNs pueden llegar a tener sobre el cumplimiento de obligaciones internacionalmente reconocidas con, carácter de ius cogens y validez erga omnes, tal como lo es efectivamente la obligación de la consulta previa para la obtención del consentimiento previo e informado en el contexto de las actividades de las industrias extractivas, temas que se abordan hacia el final del artículo.
1.2 Soberanía y acceso a recursos naturales
La evolución del concepto de soberanía, a lo largo del siglo XX, se encuentra vinculado al interés por conservar el control pleno de los recursos que se encuentran dentro del territorio de un determinado Estado. La importancia de esta relación territorio-recursos se profundiza dentro de la noción de los pueblos a disponer de ellos mismos, aunque autores como Cahier (1985CAHIER, Ph. Changements et continuité du Droit International. Academie de Droit International. Londres, Martinus Nijhoff Publishers, 1985., p. 43) ponen de relieve el hecho de que, aunque la misma fue mencionada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, su inclusión consistía más en una declaración de intenciones destinada a guiar la acción de los Países Miembros de la Organización y no a erigirse en una regla de derecho.
Por otro lado, la existencia y validez de este principio se ha dado como efecto de la práctica ulterior de los Estados, que encuentra su momento más relevante en la Resolución 1962 acerca de la Soberanía Permanente de los Estados sobre sus Recursos Naturales. Con posterioridad a dicha Resolución, buena parte de los desarrollos en cuanto al reconocimiento de la soberanía de los Estados se ha venido dando en el marco de los denominados Acuerdos Medioambientales Multilaterales (AMMAs).9 9 PRINCIPIO 21. De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, en aplicación de su propia política ambiental, y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972 UN Doc. A/CONF.48/14(1972).
Es pertinente aclarar que, en el caso del acceso a los recursos naturales, la existencia de grupos humanos —y su innegable relación con el territorio— o el propio valor estratégico de los recursos, hacen que la forma como el Estado plantee una cesión de la soberanía que permita el acceso físico para su aprovechamiento involucre de forma más directa el contenido de políticas económicas internas y, dentro de ellas, la decisión de facilitar ciertos aspectos regulatorios que pueden favorecer las actividades de inversionistas, con el fin de provocar la ocurrencia de externalidades positivas.10 10 Esta disposición de la soberanía es diferente a la cesión de competencias regulatorias propias de esquemas regionales de integración, las cuales encuentran su justificación en la aspiración al cumplimiento de los objetivos planteados a escala supranacional, tal y como sucede en el caso del Régimen Común en Materia de Acceso a los Recursos Genéticos (Decisión Andina. 391 de 1996).
De principal relevancia para nuestra posterior discusión es el enfoque que en torno al concepto de soberanía se dio en la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992,11 11 Principio 2. “De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional”. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. (Declaración de Río), el cual, se recoge, a su vez, en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), donde se reafirma el derecho soberano de los Estados de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental, (principio 3 CDB) así como lo siguiente: “ en reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los Gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional” (artículo 15.1, CDB).
Si bien la lectura de estas normas pareciera evocar una interpretación rigurosa e irrestricta de la noción de soberanía sobre los recursos naturales, el artículo 15.2 del CDB hace explícito un “deber de colaboración”, que condiciona la soberanía sobre los recursos genéticos, al disponer que “Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para utilizaciones ambientalmente adecuadas, y no imponer restricciones contrarias a los objetivos del presente convenio”.
Desde esta perspectiva, queda claro que la regulación sobre los mecanismos y alcances de temas, como el de la Consulta Previa, forman parte de las condiciones que los Estados han ratificado en el CDB, y las cuales se asume deben ser facilitadas con el fin de estimular el uso sostenible de tales recursos. Sin embargo, en la práctica, la regulación de este tema aparece asociada a un concepto amplio, susceptible de ser empleado en todos los ámbitos de las industrias extractivas.12 12 LAPLANTE, Lisa J.; SPEARS, Suzanne A. (2008). “Out of the Conflict Zone: The Case for Community Consent Processes in the Extractive Sector”, Yale Human Rights and Development Journal: Vol. 11, Iss. 1, Artículo 6. Disponible en: <http.//digitlacommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol11/iss1/6>. Por ejemplo, la existencia de un criterio más cualificado en materia de acceso a recursos genéticos, expresada en la referencia a la “obtención del consentimiento informado previo” (CDB, art. 15.5), contribuye a una segmentación artificial, o por temas, del tema de la Consulta Previa —en función del sector extractivo especifico—, que en últimas se refleja en la probada dificultad administrativa de los Estados para configurar marcos legales generales que provean estabilidad, predictibilidad y seguridad jurídica para los operadores obligados a satisfacer dicho requisito.13 13 “Es importante notar que, si bien la jurisprudencia interamericana y la práctica internacional han desarrollado los contenidos mínimos del deber estatal de consultar, no existe una fórmula única aplicable en todos los países para cumplir con este deber. El artículo 34 del Convenio 169 incorpora explícitamente el principio de flexibilidad en la aplicación de sus disposiciones: “La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país”. Disponible en: <http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Cap.IX.htm#_ftnref62>.
1.3 Panorama actual de la soberanía sobre los recursos naturales
A pesar de la existencia de los marcos normativos multilaterales y regionales, el contexto actual de las denominadas cadenas globales de valor ha puesto en evidencia la capacidad de los países industrializados de influenciar el establecimiento de estándares específicos como condición de entrada o permanencia en ciertos mercados. Lo anterior, sumado a la coyuntura actual, con una mayor demanda por recursos primarios y la voluntad de los Estados de habilitar la explotación intensiva de estos recursos para apalancar su crecimiento económico, plantea serias inquietudes sobre la vigencia efectiva de los compromisos internacionales en materia medioambiental.
Para ilustrar el alcance de esta afirmación, nos serviremos de la traducción de un breve extracto de la entrevista al Director Ejecutivo de una reconocida multinacional,14 14 Entrevista a Paul Polman, Director Ejecutivo de Unilever ‘Que Migros vende des produits proches des nôtres est du plagiat caractérisé’Le Temps, Ginebra, 19 de junio de 2014 (encontrado 19.06.2014) Disponible en: <http://www.letemps.ch/Page/Uuid/16aab47c-0e9c-11e4-8015-d2f7a06c82fb/Que_Migros_vende_des_produits_proches_des_nôtres_est_du_plagiat_caractérisé>. en la cual se pone de presente el rol que las EMNs están desempeñando en el contexto actual de la globalización y de cómo estas nuevas interacciones van a afectar progresivamente la capacidad normativa de los Estados.
LT/.-¿Es usted de la opinión de que el sector privado debe ejercer su influencia sobre algunas decisiones gubernamentales?
PP/. -Obviamente. El papel de las multinacionales en las decisiones políticas se incrementará en las próximas décadas. Esto se debe a la aparición de nuevos actores en la escena internacional, a la creciente interconexión de los socios comerciales. El equilibrio de poder ha cambiado. Las instituciones de la posguerra creadas para gestionar los desafíos globales, tales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ya no son apropiadas.
LT./¿Puede dar un ejemplo en el que las “condiciones-marco” de un país se hayan alineado con sus objetivos de negocio ?
R/. - Discutí recientemente con autoridades de la India y he hablado con las recién elegidas autoridades suecas. En el proceso, también me he reuní con los gobiernos de Rusia y Turquía. Rusia es el segundo exportador mundial de girasol del mundo, después de Argentina, y le expliqué al viceprimer ministro Arkady Dvorkovich la necesidad de que su país establezca cultivos sostenibles si desean que continuemos comprando sus girasoles.
De la transcripción precedente merecen resaltarse varios aspectos: El primero, y tal vez fundamental, es que la concreción de los objetivos de la empresa privada (contar con insumos estables y que puedan catalogarse como sostenibles) demanda un nivel óptimo de ejecución de la regulación pertinente dentro del Estado que actúa como proveedor de tales insumos/ingredientes; un segundo aspecto está relacionado con la referencia a la sostenibilidad, a la que se ha decidido sujetar la adquisición de sus insumos, lo cual daría lugar a pensar en la sujeción bien sea a estándares voluntarios definidos en el marco de tratados multilaterales medioambientales o a otras formas más informales de Soft law, cuya definición se encarga a entes privados o con participación de las propias EMNs.
En cualquier caso, lo que queda en evidencia es que, ante la incapacidad de las administraciones nacionales —cuya competencia esta embebida en la noción clásica de soberanía— para garantizar el cumplimiento de los estándares voluntarios acordados en el plano multilateral, el sector privado ha ido ampliando las alternativas que le permiten ocupar aquel espacio, que, aunque con importantes restricciones, seguía formando parte del cúmulo de competencias reconocidas a los entes gubernamentales dentro del modelo de económico neoliberal.15 15 Cloghesy (2004, p, p. 323) ejemplifica este fenómeno en el contexto canadiense: “The way in which business seeks to promote sustainable development, through the use of hard law as well as soft law, can be seen in the work of one of major Canadian business association, the Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ). This organisation has more than 150 corporate and association members, including most of the major industry sectors and corporations with operations in Québec: pulp and paper, mining, manufacturing, and services firms [...] CPEQ is thus well equipped to forward its mission of sustainable development. To do so, it Works co-operatively with all levels of government —municipal, provincial, and federal— and with international organisations on major environmental issues. It seeks consensus among its members and works with government to develop realistic, enforceable legislation and regulation and to find alternative means of achieving the desired results, such as voluntary measures and covenants”. De esta manera, en la medida en que las capacidades de gestión de las EMNs se amplían, permitiéndoles no sólo generar las utilidades propias de su actividad económica, sino ir más allá para concentrarse en el control y/o mitigación de sus propias externalidades negativas, estas empresas no han encontrado inconveniente en presentarse como promotoras de soluciones innovadoras a los problemas de sostenibilidad global de los cuales son esencialmente responsables.
Ahora bien, si la globalización como proceso va permitiendo la progresiva identificación de valores e intereses comunes apoyados en la interacción de nuevos actores globales16 16 Tal como lo plantea Castells (999, p. 297) en el sentido de que: “La creciente incapacidad de los Estados para tratar los problemas globales que tienen repercusión en la opinión pública (desde el destino de las ballenas hasta la tortura de los disidentes en todo el mundo) lleva a que las sociedades civiles tomen en sus manos cada vez más las responsabilidades de la ciudadanía global. De este modo, Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Oxfam y tantas otras organizaciones humanitarias no gubernamentales se han convertido en una importante fuerza en el ámbito internacional en la década de los noventa, atrayendo con frecuencia más fondos, actuando con mayor eficacia y recibiendo una mayor legitimidad que los esfuerzos internacionales patrocinados por los gobiernos. La privatización del humanitarismo global hace cada vez más débil uno de los últimos razonamientos sobre la necesidad del Estado-nación”. —ONGs y EMNs— entonces también es posible pensar que la oportunidad está servida para que los Estados en desarrollo vayan más allá de la suscripción de compromisos internacionales, permitiendo así que aquellas prioridades de la sociedad civil que han logrado concretarse en estándares voluntarios o en acuerdos informales se traduzcan en los países de origen del capital puedan transplantarse a los escenarios donde sus EMNs ejercen sus actividades extractivas, y, por esta vía, contribuir a la solución de los problemas de observancia de los estándares voluntarios acordados en el marco multilateral.17 17 Esta dimensión es recogida por Locke y otros (2013, p. 36) para quien “In nation-states with more active government enforcement of labor and environmental regulations, private compliance initiatives often complement more stringent government regulation. Whereas in countries where these regulations are poorly and/or non systematically enforced, private compliance efforts often come to serve as substitutes for government enforcement or national law or regulations”.
Esta perspectiva coincide con la conclusión esbozada por Chatzistavrou (2007CHATZISTAVROU, F. «L’usage du soft law dans le système juridique international et ses implications sémantiques et pratiques sur la notion de règle de droit». Le Portique [En ligne], 15 | 2005, publicado en línea 15 décembre 2007. Disponible en <http://leportique.revues.org/591>, consultado 8 septiembre 2014.
http://leportique.revues.org/591>...
, p. 8), que afirma que se han producido “…claros cambios en la forma como las visiones clásicas del derecho, entendido como poder soberano, centralizado y coercitivo, se han ido abriendo para dar lugar a visiones más graduales, que capturan de mejor manera la diversidad y realidad de las relaciones internacionales”. Es justamente dentro de esta idea donde es posible avizorar un nuevo panorama, caracterizado por la consolidación de mecanismos institucionalizados de protección de los derechos de los diversos actores que participan en el desarrollo económico. Esta evolución de las relaciones internacionales, hacia terrenos de colaboración donde la noción de soberanía aparece más relativizada, puede ser la vía que permita solucionar las tensiones regulatorias, que tienen tanto impacto en los flujos de inversión hacia los países en desarrollo.
2 Incorporación de estándares foráneos como solución al déficit regulatorio en el plano interno
La tendencia hacia regulaciones complejas, compuestas por múltiples intervenciones de diferentes actores,18 18 En este sentido resulta de gran utilidad la reflexión de Levy y Newell (2006, p, p. 146), para quienes: “From regional trade agreements to international environmental treaties, we are witnessing the emergence of multilateral institutions and sources of authority that effect the operations of multinational corporations (MNCs). Even in the absence of supranational authority with the coercitive power of a State, negotiations among governments, firms and non governmental organisations (ONGs) are leading to the establishment of structures of governance rules, norms, codes of conduct and standards that constrain, facilitates and shape MNCs market behaviour [...] MNCs do not just interact with governance structures, rather they constitutes an integral part of the fabric of global governance”. plantea la necesidad de revisar hasta qué punto la aplicación extraterritorial de ciertos mecanismos de soft law o hard law puede servir al propósito de mejorar los niveles de observancia de estándares ambientales y/o sociales en los países en desarrollo.19 19 Shinsato (2005) ejemplifica esta situación en referencia a la aplicación extraterritorial de ciertas normas medioambientales a EMNs de los Estados Unidos: “The US has a comprehensive body of environmental laws including the Comprehensive Environmental Response and Liability Act (CERCLA) and the Oil Pollution Act of 1990. Were the US to impose domestic environmental law on foreign branches of US based TNCs, environmental damage like that in Nigeria could be avoided or at least reduced. If TNCs based in the US entered a developing state such as Nigeria knowing they had to abide by readily enforceable US environmental laws, they would conduct business in a less destructive manner. Additionally, extraterritorial prescription of environmental law on US based TNCs would help increase international environmental concern and shift the focus of liability onto TNCs and their state of nationality. Although US environmental laws do not directly protect humans, they work towards protecting the health of the environment and, thus, indirectly protect humans. However, the extraterritorial application of environmental law has many problems and is therefore impractical”. Dentro de esta perspectiva, una primera labor consiste en separar las propuestas regulatorias que surgen en el marco de AMMAs de aquellas que resultan de la interacción de agentes públicos y privados en el contexto de mecanismos de promoción del desarrollo sostenible en los países desarrollados.
En el primer caso, nos referimos a los denominados estándares voluntarios, donde la interacción de actores estatales y no estatales en el plano multilateral conduce a la determinación de un común denominador —concretado en estándares voluntarios—, cuya posterior ejecución dependerá de la instrumentalización por parte de los poderes públicos de los Estados partes en la negociación. En consecuencia, la implementación de medidas que aseguren el cumplimiento de los estándares dependerá, en buena medida, de la fluidez en el dialogo democrático y del interés y capacidad de los encargados del cumplimiento de tales mandatos al interior de cada Estado.
En el caso de los mecanismos informales centrados en la promoción de la sostenibilidad, el escenario es diferente: por un lado, la discusión sobre el alcance y los propósitos del estándar se da en un plano local —frecuentemente, el del país desarrollado en el que tienen su sede una o varias EMNs— y con preeminencia de una visión de eficiencia económica favorable a la actividad de las mismas. En razón de esta especificidad, el trasplante de tales regulaciones afuera del ámbito territorial donde se conciben y/o acuerdan hace necesario el recurso a instrumentos tales como el cabildeo o la cooperación interestatal, con la participación de entes especializados interesados en compartir determinados enfoques regulatorios.
Resaltar estas simples diferencias resulta relevante en el momento de proponer o concretar trasplantes normativos, pues queda claro que la racionalidad económica con base en la cual se proponen ciertas regulaciones tiene una incidencia sobre el momento en que se proponen como alternativas a un país en desarrollo, más aún cuando estos trasplantes normativos tienden a percibirse como mecanismos encubiertos de eliminación de la discusión y el debate internos, inherentes al ejercicio democrático asociado, que, como ya se ha dicho, son requisitos clásicos de la soberanía del Estado.
En cualquier caso, queda claro que las alternativas para suplir el déficit regulatorio de los países en desarrollo mediante la incorporación de estándares voluntarios o arreglos institucionales informales tiende a darse dentro de un contexto de flexibilización de los conceptos básicos del Estado liberal, de inspiración westfaliana, en la medida en que los mismos resultan insuficientes ante la incursión de nuevos actores y el desarrollo de nuevas dinámicas para la solución de los problemas globales. Esta perspectiva es adecuadamente capturada por (CAFAGGI, 2010CAFAGGI, F. “New Foundations of Transnational Private Regulation”.EUI Working Paper RSCAS 2010/53. Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florencia, European University Press, 2010., p. 37), que la asocia con un significativo aumento de regulaciones privadas de carácter transnacional:
The global regulatory space is fast changing; new players have acquired powers and influence, partly at the expense of old and conventional players, partly occupying new fields, thereby posing challenges to the conventional concepts of democracy, representation and sovereignty. The growth of TPR (Transnational Private Regulation) reflects a redistribution of regulatory power from domestic to transnational levels and from public to private entities. This redistribution is, however, neither uniform nor uni directional. In some circumstances, even the opposite pattern is observed shifting from private to public, with an increasing role for international public regulation, especially in terms of oversight of private regimes and a stronger role for regional institutions ranging from new political entities to trade agreements (EU, NAFTA, Mercosur).
2.1 Definición de estándares más allá de las normas nacionales
Aunque cualquier propuesta de concretar la realización de los derechos fundamentales vinculados a la implementación de estándares contenidos en AMMAs, mediante la incorporación de regulaciones de los países industrializados en los países en desarrollo corra el riesgo de ser asimilada como una subordinación de un Estado a otro con base en su poder de mercado; es un hecho que la omisión estatal que se configura a partir de la no formulación y/o implementación imperfecta de regulaciones concretas que protejan los derechos fundamentales de sus propios ciudadanos, puede entrar a afectar simultáneamente los intereses de inversionistas extranjeros.
El siguiente extracto del Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre las industrias extractivas y los pueblos indígenas (UN/HRC/24/41, p. 15-16), nos permite apreciar el nuevo nivel de interacción entre el Estado y la empresa en relación con el cumplimiento estándares de protección contenidos en instrumentos internacionales.
Si bien los Estados son los responsables últimos de velar por el respeto de los derechos humanos, [...] varios marcos de regulación y autorregulación que rigen la responsabilidad empresarial reflejan actualmente una interpretación muy extendida de las funciones que pueden desempeñar las empresas tanto en la violación como en el cumplimiento de los derechos humanos en diversos contextos. En ese sentido, en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos se especifica que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y que esa responsabilidad es independiente de las obligaciones del Estado. [...] Habida cuenta de su responsabilidad independiente de respetar los derechos humanos, las empresas, incluidas las empresas extractivas, no deben asumir que el cumplimiento de la ley del Estado equivale al cumplimiento de las normas internacionales de los derechos indígenas. Por el contrario, las empresas deben actuar con la debida diligencia para impedir que sus actos violen o sean cómplices en la violación de los derechos de los pueblos indígenas; para ello, deben determinar y evaluar los efectos, reales o posibles, de sus proyectos de extracción de recursos en los derechos humanos.
Esta comprensión de la observancia de las normas del derecho internacional más allá del cumplimiento de las normas nacionales exige el recurso a nociones aún incipientes, que postulan un tipo de efectividad de las acciones de la sociedad civil a nivel global. Esto, claro está, dentro de una visión muy flexible del concepto de soberanía. En este sentido, ciertos autores que plantean la idea de un sistema de gobierno mundial o global polity, encargado de proveer los criterios mínimos de lo que los ciudadanos aceptamos globalmente como “orden público” o “interés general”, que precisase igualmente el alcance de lo que entendemos como “respeto por la libre determinación de los pueblos y comunidades” que habitan los territorios de donde la comunidad global demanda las materias primas que requiere para la satisfacción de todas sus necesidades (tecnológicas, de salud, medioambientales etc.).20 20 Jackson (2003, p, p. 255) señala: “Another, and probably more heroic, possibility is to develop a general theory of sources of international law based on what some authors have called the ‘international community’. To some this implies a sort of ‘aquis communataire’ It could well imply participation by non-governmental persons and entities, and it could embellish the more traditional concepts of practice under agreements or opinio juris, to stretch those frontiers. The risk and problem is the imprecision, and thus the controversy, that can develop about the use of this approach in specific instances”.
Lo anterior implica entrar a asumir la existencia de un efectoproliferador de la regulación de los países industrializados, la cual se concreta en la adopción, por parte de los países en desarrollo, de estándares y códigos de conducta que recogen las preocupaciones de la sociedad civil “global”, como una manera de minimizar el impacto que la ineficiencia regulatoria de esos mismos Estados tiene en la efectividad de los derechos.
Sin embrago, es necesario aclarar que, al asumir esta posición extrema, no se propone la anulación total de las competencias regulatorias del Estado, sino que más bien, por el contrario, se sugiere que las mismas logren una especialización en materia de verificación y monitoreo del cumplimiento de los objetivos y principios que los propios Estados continuarán diseñando a partir de su participación en los foros multilaterales. Lo que queda claro es que el nivel de compromiso de una EMN con un estándar internacional es directamente proporcional a la capacidad de la sociedad civil de interpretar el contenido y alcance de los derechos en discusión.
En cualquier caso, llegar al escenario ideal en el cual el cumplimiento de los acuerdos internacionales no resida exclusivamente en la capacidad de implementación por parte de los Estados requerirá, por una parte, un mayor reconocimiento de la labor de actores internacionales, que se traduzca en la armonización de los preceptos que conformen las bases de tal global polity. Y, por otra parte, un mayor compromiso con la transparencia por parte de las EMNs, cuyas actividades serán, en última instancia, las responsables de corregir el rumbo hacia la sostenibilidad.
2.2 La legitimidad en el caso de los estándares foráneos
Lejos de ser una hipótesis propuesta al azar, la realidad es que para muchas EMNs las falencias regulatorias de los países donde operan constituyen un riesgo para sus inversiones y para el potencial comercial de nuevos productos. Esta situación suele verse agravada por el fuerte escrutinio de la sociedad civil a la que suelen estar sometidas estas empresas en sus países de origen, tal y como observan acertadamente Laplante y Spears (2008)LAPLANTE, L. J.; SPEARS, S. A. “Out of the Conflict Zone: The Case for Community Consent Processes in the Extractive Sector”. Yale Human Rights and Development Journal, v. 11, Iss. 1, Artículo 6, 2008. Disponible en: <http://digitlacommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol11/iss1/6>.
http://digitlacommons.law.yale.edu/yhrdl...
:
… as globalization heightened the visibility of extractive industries’ operations in the developing world, new non-traditional, non-state actors began to intrude on areas that were once considered the preserve of extractive industry management or state officials. Consumers, for example, began to demand that extractive industry companies help solve social problems in addition to making profits. The International Finance Corporation (IFC), the Word Bank’s private lending arm, began to require environmental and social impact assessments for large-scale extractive industry projects as a condition for financing arrangements. Some NGOs began to partner with business to address difficult social problems. Indigenous peoples started to demand that extractive industry companies attend to their concerns, and activists forced multinational corporations to focus on reassuring the public about globalization through a series of protests. Suddenly, satisfying the expectations of a host State was no longer a sufficient means of conducting business. Thus, by the turn of the century, business leaders had started referring to a company’s need to obtain a de facto social license to operate- from both the local and the international communities-in addition to a de jure license to operate from host country governments (subrayado fuera del texto).
De especial interés resulta la mención que las autoras hacen de la “satisfacción de los intereses del Estado receptor de la inversión”, pues la misma confirma la existencia de una finalidad de la inversión extranjera que va más allá del simple flujo de factores de producción, para adentrarse en lo que podríamos llamar la asimilación por parte de los países en desarrollo de aquellas reivindicaciones que surgen en el seno de la sociedad civil de los países desarrollados y que progresivamente logran concretarse en estándares éticos con alcance transnacional, los que adicionalmente, cuando encuentran una evolución complementaria en los países en desarrollo, pueden lograr una incidencia positiva, al orientar el despliegue de tales inversiones hacia el mejoramiento o simplemente la preservación de las condiciones de vida de los habitantes que pueden verse afectados por la actividad de las EMNs. Esta tendencia la ponen de relieve también la UNCTAD y WIR (2013UNCTAD World Investment Report. “Global Value Chains: Investment and Trade for Development” (UNCTAD/WIR/2013), 27 de junio de 2013., p. 92), al afirmar:
…countries are eager to attract foreign investment but that they have also become more selective. Countries specifically target those investments that generate jobs, deliver concrete contributions to alleviate poverty (e.g. investment in the poor, with the poor and for the poor), or help tackle environmental challenges. Or they regulate investment with a view to maximizing positive and minimizing negative effects, guided by the recognition that liberalization needs to be accompanied — if not preceded — by a solid regulatory framework. Increasing emphasis on responsible investment and corporate social responsibility (CSR) reinforces the inclination of a new generation of investment policies to place sustainable development and inclusive growth at the heart of efforts to attract and benefit from such investment.
De esta manera, parece indispensable establecer un punto de cumplimiento material de las normas, que, además de hacer efectivas las garantías a la protección de los derechos fundamentales, permita integrar a las EMNs a la generación de crecimiento económico y bienestar de las poblaciones donde se encuentran los recursos naturales.21 21 Habib-Mintz (2009, p. 53) explora la incidencia de otros actores diferentes al Estado en el cumplimiento de normas contenidas en instrumentos internacionales. A este respecto, la autora pone de relieve: “Research on ethical outsourcing argues that companies are most likely to implement labour standards initiatives when external stakeholders pressure them to do so, but also if it is related to the company’s core business strategy. Shareholders/investors are one of the key forces to change MNCs, since MNCs, profitability and reputations increase shareholders’ value. Firms’ cost savings and product and market differentiation approaches are critical to risks of inaction like loss of reputation, loss of market share, or lawsuits, thereby affecting shareholders”.
Una mirada de este tipo puede favorecer la legitimación de regulaciones frente a temas tan conflictivos como el Consentimiento Previo en el caso del acceso a recursos naturales, al tiempo que puede favorecer la aceptación de estándares que respondan de manera más puntual a las necesidades y expectativas de los grupos humanos, alejando así las discusiones de la manipulación activista que propende por un mantenimiento del statu quo, el cual, so pretexto de proteger a las comunidades, termina por aislarlas de las oportunidades que pueden surgir en el contexto de la globalización (la cooperación científica, la transferencia de tecnología o la vinculación de los recursos con la estructura productiva de los Estados).
2.2.1 El caso del consentimiento previo en la legislación suiza
Una de las razones que pueden explicar las asimetrías en materia de regulación entre países desarrollados y países en desarrollo es la propia influencia que los sectores empresariales (EMNs) tienen en el ámbito regulatorio de sus países de origen, lo cual está asociado, entre otras cosas, a la efectividad en la expansión de las operaciones de dichas empresas a nivel local y transnacional.
Un ejemplo de esta situación es la regulación del acceso a los recursos de la biodiversidad, tal como está plasmada en la legislación suiza contenida en Ley Federal sobre Patentes de Invención, la cual dispone el Articulo 49(a) una obligación especifica dentro del trámite de solicitud de la patente, consistente en indicar la fuente de los recursos genéticos y saberes tradicionales asociados a la invención.22 22 Loi fédérale sur les brevets d’invention 232.14 (Loi sur les brevets, LBI) 1 du 25 juin 1954 (Etat le 1er janvier 2012) “II. Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels: 1 La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source: a. de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource; b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir. 2 Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit”.
El efecto práctico de esta disposición es bastante amplio, pues, por un lado, promueve la trasparencia, al permitir la verificación de los requisitos en materia de Acceso y Distribución de Beneficios por parte de los titulares solicitantes de patentes; y, por otro, sujeta la actividad comercial, implícita en el acto de patentar, a la conformidad con estándares de protección del medio ambiente, los cuales, aunque en principio son ajenos al régimen de propiedad intelectual, encuentran una vinculación transversal en su implementación por parte de las autoridades nacionales competentes.
Está claro que esta sujeción a criterios de trasparencia en relación con la obtención del recurso conforme a la ley suiza tiene una incidencia en el despliegue de operaciones de sus empresas en los países proveedores de recursos genéticos.
Ahora bien, ¿hasta qué punto la necesidad de cumplir una regulación interna de un país industrializado —tal como lo es en este caso la declaración del origen como requisito para optar a la patente— puede incidir en el comportamiento de las empresas en los países donde ejercen sus actividades? Para responder a esta cuestión es necesario abordar las posturas que pueden asumir eventualmente las empresas por medio de sus filiales en el extranjero, a saber: i) El desarrollo o implementación de estándares voluntarios o códigos de conducta, o, ii) actividades de cabildeo dirigidas a influenciar el desarrollo normativo en los países donde tienen interés en adelantar sus operaciones de bioprospección.
Con respecto al primer punto, al contrario de lo que podría imaginarse, la existencia de un requisito que vincule a las empresas a declarar el origen de los recursos que posteriormente integren su cadena de valor, lejos de impedir o dificultar el desarrollo de las operaciones de las empresas de base biotecnológica suizas en los países abundantes en recursos genéticos, promueve para ellas la oportunidad de concretar una ventaja competitiva basada en la sujeción a códigos de conducta que, aunque son voluntarios, contienen exigentes estándares éticos, destinados a ser respetados desde la etapa de investigación fundamental.23 23 En efecto, las actividades de los grupos de investigación suizos en el extranjero se encuentran sujetas a normas de conducta que buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en marcos multilaterales desde las etapas incipientes del proceso de investigación. Para información adicional, véase: <http://abs.scnat.ch>.
En relación con la influencia por las vías del cabildeo de las EMNs, la situación puede ilustrarse mediante un escenario hipotético en el cual, ante la inexistencia o precariedad de un marco legal sobre el acceso a recursos genéticos y consulta previa, una EMN apoyada en varias ONGs locales decide implementar una estrategia de cabildeo para influenciar a las autoridades competentes y a los legisladores, con el fin de promover una reglamentación más expedita que permita la obtención de permisos científicos mediante la flexibilización de los requisitos (consulta previa, obtención de consentimiento informado previo y/o distribución de beneficios) y que, al actuar de esta manera, logre efectivamente que dicho país decida adaptar o ajustar su reglamentación interna al estándar aplicable en el país de origen de la empresa, operando de esta manera una especie de “validación” de normas que no tienen relación orgánica con su regulación interna, pero que, en la práctica, se justifican, al permitir dar cuenta del cumplimiento de los objetivos previstos en los acuerdos multilaterales.
Obviamente, una postura de este tenor no puede excluir del todo un cierto nivel de acción por parte del Estado proveedor de los recursos respecto de la verificación del cumplimiento de las obligaciones o la exigencia del cumplimiento de compromisos adicionales como aquellos relacionados con la distribución de beneficios. Sin embargo, aun asumiendo que en algún momento la perspectiva de que las EMNs influencien la regulación con base en los estándares legales de sus países de origen logre abrirse camino, la forma como se encuentra planteada actualmente la protección de los inversionistas en el contexto de los acuerdos de promoción y protección de las inversiones no deja mucho espacio para pensar que una convergencia o armonización entre estándares privados (voluntarios) y los marcos regulatorios nacionales pueda darse de manera armoniosa.
Sin embargo, está claro que los efectos que surgen de la inoperancia de los mecanismos legales o de la poca capacidad institucional de los países en desarrollo, abundantes en recursos naturales, puede generar condiciones de incumplimiento de obligaciones internacionales, que esos mismos Estados asumen en el marco de acuerdos comerciales en los cuales los intereses de los inversionistas se encuentran protegidos de manera preferente.
Desde esta perspectiva resulta pertinente analizar, hasta qué punto la renuencia a homologar un estándar privado como medio satisfactorio de cumplir una obligación contenida en un AMMA podría entrar a afectar el valor de mercado una inversión desplegada por una EMN; o si bien tal proceder de la administración estaría constituyendo una trato menos favorable o discriminatorio con relación al otorgamiento de permisos de investigación a grupos de investigación nacionales.
Este tema tiene especial relevancia en el contexto de las eventuales controversias que se puedan generar en el marco de disputas sometidas a arbitramento internacional de inversiones, tal y como está previsto en los TBIs o en los capítulos de inversión de los TLCs,24 24 En este sentido, resulta pertinente la reflexión de Gonzalez (2015, p, p. 413): “international economic law intensified the North-South divide and exacerbated the commodification and despoliation of nature. Modern investment law, for example, inherited from the colonial era an instrumentalist view of the environment as an object for Northern exploitation, with no corresponding duty to protect the health of local ecosystems, enhance the well-being of local communities, or advance the goals and interests of the host state. Thus, contemporary bilateral investment treaties (BITs) and regional investment agreements seek to provide foreign investors with unfettered access to natural resources by restricting the ability of host states to adopt health and safety, environmental, labor, and human rights standards. If these social and environmental standards impair the economic value of the investment, they may be challenged as indirect expropriations or breaches of fair and equitable treatment standards”. específicamente en cuanto a la obligación de los árbitros de integrar dentro de sus laudos las normas del derecho internacional —como las que conforman los tratados AMMs— así como los desarrollos jurisprudenciales que se han dado dentro del ámbito y competencia de los órganos de integración.25 25 Un ejemplo de esta situación es la regulación en materia de acceso a recursos de la biodiversidad contenida en la Decisión 391 de la Comunidad Andina. Este instrumento, reconocido como uno de los más ambiciosos y omnicomprensivos en materia de regulación de acceso y uso sostenible de los recursos de la biodiversidad, actualmente atraviesa una etapa de crisis derivada de las rupturas políticas sufridas al interior del proceso de integración andino. Aunque es posible afirmar que las dificultades en la implementación de esta normativa evidencian otros problemas de legitimidad subyacentes a dicho proceso de integración, el verdadero fondo de la discusión parece estar en la evolución material de las instituciones jurídicas que pretenden regular sectores económicos susceptibles de grandes transformaciones tecnológicas, como efectivamente lo es el de las biotecnologías, ciertamente ligado a la utilización sostenible de los recursos de la biodiversidad.
2.2.2 Equilibrio entre negociaciones comerciales y la agenda social y ambiental global
Ante esta situación, ¿cuál debe ser la postura de los Estados frente a los nuevos compromisos que se han negociado y que ponen en peligro el equilibrio de las negociaciones comerciales y ambientales a nivel global? Una primera reacción podría consistir en darle prevalencia al carácter democrático que legitima las instancias supranacionales, mediante la revisión legislativa y judicial surtida respecto de tales instrumentos, la cual se basa profusamente en la protección del interés general, así como en la creación de condiciones de base para la consolidación de un desarrollo económico en torno al uso sostenible de los recursos compartidos por los pueblos y comunidades concernidos. En segundo lugar, como efecto de la supranacionalidad (en el caso de la normativa andina), podría afirmarse que la existencia de dichas normas dentro de un sistema normativo autónomo, enmarcado en el proceso de integración comercial, ha generado un cúmulo de normas e interpretaciones con carácter de lege lata en relación con el alcance de las normas comunitarias, el cual no puede ser desconocido por un tribunal arbitral en el momento de interpretar un ordenamiento supranacional vigente.
Conclusiones
Dar respuesta a las nuevas cuestiones regulatorias que surgen para los actores de la globalización no es una tarea evidente. Sin embargo, un primer paso consiste en superar la rigidez respecto de conceptos inamovibles dentro de la teoría del Estado. Dicha vía pasa por darle una mayor relevancia a la sociedad civil global, cuyas reivindicaciones ofrecen la ventaja de capturar de manera más adecuada las preocupaciones por la efectividad material de las normas y principios contenidas en los diversos tratados internacionales.
El Derecho Internacional Público ha sido tributario de un gran respeto al rol y a la capacidad regulatoria de los Estados, al punto de hace recaer sobre él excesivas cargas de diligencia y efectividad de los principios y objetivos que inspiran los compromisos internacionales. De allí que, si la instrumentalización de las funciones regulatorias a través del derecho administrativo se ha tornado conflictiva, es a causa de la irrupción de nuevas formas de instrumentalización más inmediatas, donde los actores concernidos tienen más facilidades para avanzar sus intereses sin la intervención, o con una intervención limitada de las autoridades públicas.
Ante esta situación, resulta fundamental abrir la posibilidad a posturas pragmáticas que permitan, por un lado, reducir la presión de los actores sobre el Estado y sus instituciones como únicos responsables del cumplimiento de normas y estándares internacionales, y, por otro, aumentar la efectividad de la implementación de tales estándares, habilitando así la participación y una coordinación entre las EMNs, las ONGs y las poblaciones locales, en la que el Estado habrá de encontrar, más que un rol regulador, uno de integrador y coordinador de las soluciones específicas que cada contexto demande.
Este panorama, aunque todavía difuso, resulta esperanzador para la realización de los objetivos plasmados en los instrumentos internacionales que buscan la protección del medio ambiente, el respeto de los derechos fundamentales de las minorías o el cumplimiento de estándares laborales, etc.; pero, sobre todo, plantea un interesante escenario, en el cual la legitimidad de las regulaciones que tratan asuntos globales puede lograrse no solo por fuera de las fronteras del Estado donde dicha regulación será aplicable, sino también con participación del sector privado como actor principal del proceso regulatorio.
En lo que atañe a la regulación de temas como los de la consulta previa, una visión como la que acabamos de postular debería conducir a que el cumplimiento del requisito de obtención del consentimiento informado previo pueda darse dentro de esquemas donde la intervención estatal sea mínima, habilitando así la sujeción a arreglos informales que recojan de manera eficaz desarrollos normativos de otras legislaciones donde la sociedad civil haya logrado influenciar de manera positiva la actividad de actores privados. Lograr avanzar hacia esquemas de autorregulación puede ser otra de las alternativas que, a priori, se presenten como beneficiosas en términos de interiorización del contenido de los derechos que se negocian a escala multilateral, pero que solo se vuelven comprensibles para las partes interesadas cuando la mismas logran reconocer la integralidad de los beneficios mutuos que se pueden derivar de una colaboración en torno a la extracción y el uso sostenible de un recurso de la biodiversidad.
Por último, al replantear estos conceptos inamovibles, se puede contribuir a devolverle al Estado la capacidad de regular a los actores ya no de una manera individual, sino en el contexto de sus interacciones, ya sea con relación a la realización de los derechos fundamentales, la protección el medio ambiente o el mantenimiento de condiciones competitivas dentro del mercado. Por el contrario, anclar su acción a la preeminencia de los postulados clásicos solo servirá para propulsar la crisis de legitimidad de la acción del Estado, mediante la cual actualmente se justifica la protección de los derechos de los inversionistas.
Referencias
- BERGSTEN, C. Fred. Competitive Liberalization and Global Free Trade: A Vision for the Early 21st Century. Peterson Institute for International Economics Working Paper 96-15. Disponible en <http://www.iie.com/publications/wp/wp.cfm?ResearchID=171> (última revisión 10.06.2014).
» http://www.iie.com/publications/wp/wp.cfm?ResearchID=171 - CAFAGGI, F. “New Foundations of Transnational Private Regulation”.EUI Working Paper RSCAS 2010/53 Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Florencia, European University Press, 2010.
- CAHIER, Ph. Changements et continuité du Droit International Academie de Droit International. Londres, Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- CASTELLS, M. La era de la información — Economía, sociedad y cultura Madrid: Alianza, 1999, v. 2.
- CHATZISTAVROU, F. «L’usage du soft law dans le système juridique international et ses implications sémantiques et pratiques sur la notion de règle de droit». Le Portique [En ligne], 15 | 2005, publicado en línea 15 décembre 2007. Disponible en <http://leportique.revues.org/591>, consultado 8 septiembre 2014.
» http://leportique.revues.org/591> - CLOGHESY, M. “A Corporate Perspective on Globalisation, Sustainable Development and Soft Law” en KIRTON, J.; TREBILCOCK, M.‘Hard choices, soft law: voluntary standards in global trade, environment and social governance’ Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 2004. p. 323-328.
- FINDLAY, Mark. “The Contemporary challenges in regulating global crises”. London: Palgrave-Macmillan, 2013.
- GE CHEN. “Piercing the Veil of State Sovereignty”. Global constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- GONZALEZ, C. “Bridging the North-South Divide: International Environmental Law in the Anthropocene”. Pace Environmental Law Review, v. 32, Issue 2, 2015, p. 407-433.
- HABERMAS, J. “Raison et Legitimité: problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé”. París: Payot, 2012.
- JACKSON, J. “Sovereignty-Modern: a new approach to an out-dated concept”. American Journal of International Law, 2003.
- KIRTON, J.; TREBILCOCK, M. Hard choices, soft law: voluntary standards in global trade, environment and social governance Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 2004.
- LAPLANTE, L. J.; SPEARS, S. A. “Out of the Conflict Zone: The Case for Community Consent Processes in the Extractive Sector”. Yale Human Rights and Development Journal, v. 11, Iss. 1, Artículo 6, 2008. Disponible en: <http://digitlacommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol11/iss1/6>.
» http://digitlacommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol11/iss1/6 - LEVY, D.; NEWELL, P. “Multinationals in Global Governance” en Vachani, S. (ed) ‘Transformations in Global Governance: Implications for Multinationals and other Stakeholders’. Edward Elgar, 2006, p. 299.
- LI, N.; SEGERSON, K. Voluntary Agreements with industries: participation Incentives with Industry —Wide Targets. Land Economics, v. 84, n. 1, feb., 2008.
- LOCKE, Richard M. y otros. “Complements or Substitutes? Private Codes, State Regulation and the Enforcement of Labour Standards in Global Supply Chains”. British Journal of Industrial Relations John Wiley and Sons, nov. 22, 2012.
- NADVI, K. “Global standards, global governance and the organization of global value chains”. Journal of Economic Geography 8, 2008.
- PASTOR, J., “Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales”. Madrid: Tecnos, 2001.
- QUOC DINH, N.; DAILLIER, P.; PELLET, A. Droit international public 7. ed. París: L.G.D.J., 2009.
- RODRÍGUEZ, G. A. De la Consulta Previa al Consentimiento Libre, Previo e Informado a Pueblos Indígenas en Colombia Universidad del Rosario, GIZ, Editorial Ibáñez, 2014.
- SHINSATO, A. “Increasing the Accountability of Transactional Corporations for Environmental Harms: The Petroleum Industry”. Nigeria, 4 North-western Journal of International Human Rights, n. 186, 2005. Disponible en <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol4/iss1/14>.
» http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol4/iss1/14> - SHUPERT, F. “Beyond the National Resource Privilege: Towards an International Court of the Environment”. International Theory Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- UNCTAD World Investment Report. “Global Value Chains: Investment and Trade for Development” (UNCTAD/WIR/2013), 27 de junio de 2013.
- UNHCHR “Las industrias extractivas y los pueblos indígenas”.Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (HRC/24/41). Ginebra, 1 julio 2013.
-
1
Sobre esta noción, resulta interesante la postura de Ge Chen, (2014GE CHEN. “Piercing the Veil of State Sovereignty”. Global constitutionalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2014., p. 57) para quien “Fragmentation also extends to the inconsistency between national law and international law. It reflects the difficulties in verticalizating the international legal order that presumes legitimacy and capacity in governing global issues…”.
-
2
“Debates on governance have been at the heart of much of the literature on globalization and GVCs. Globalization has resulted in an extensive distribution of global production [...] It has also been associated with the relative decline of national regulatory governance, and the growing significance of both international and private actors in the arenas associated with ‘market’ and ‘institutional and political’ governance. Global standards are at the core of this process. They point to an intersection between inter-firm or value chain governance and market or institutional and political governance. They also underline what Gereffi and Mayer (2006) refer to as the societal responses to the ‘governance deficits’ of the 1980s whereby private actors (business, NGOs, labour organizations) play a more significant role in defining many of the ‘rules’ through which global production networks are organized” (NADVI, 2008NADVI, K. “Global standards, global governance and the organization of global value chains”. Journal of Economic Geography 8, 2008., p. 324).
-
3
De acuerdo con Bergsten (1996) “The rapid increase of global interdependence has forced all countries, whatever their prior policies or philosophies, to liberalize their trade (and usually investment) regimes. Economic success in today’s world requires countries to compete aggressively for the footloose international investment that goes far to determine the distribution of global production and thus jobs, profits and technology liberalization)”.
-
4
Kirton y Trebilcock (2004KIRTON, J.; TREBILCOCK, M. Hard choices, soft law: voluntary standards in global trade, environment and social governance. Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 2004., p. 4) aclaran: “…soft law solutions come in a richly kaleidoscopic variety of forms. Yet at their centre stand two primary instruments. The first instrument is the voluntary standards that serves as equivalent to formally legislated and ratified governments law and regulation. The second instrument consists of the informal institutions at the international, transnational and national levels that depend on the voluntarily supplied participation, resources and consensual actions of their members, rather tan on the formally mandated participation and regularly assessed obligatory contributions, organisation, resources and sanctions of the institution itself”.
-
5
“With globalization, heightened international competition and the emergence of complex ties between globally dispersed suppliers and global lead firms organized through distinct types of GVCs, standards have become critical in four key areas of policy debates. First, they can promote greater efficiency in an ever-more interconnected global economy. Second, they can help focus attention on social and environmental concerns. Third, they can provide a basis for new marketing niches, thus fostering new areas of competition.Fourth, they reflect new forms of global and regional governance that can both strengthen and challenge the regulatory domains of nation states” (NADVI, K., 2008NADVI, K. “Global standards, global governance and the organization of global value chains”. Journal of Economic Geography 8, 2008., p. 326, subrayado fuera de texto).
-
6
En tal sentido, se torna pertinente la segmentación del tema propuesta por Li y Segerson (2008LI, N.; SEGERSON, K. Voluntary Agreements with industries: participation Incentives with Industry —Wide Targets. Land Economics, v. 84, n. 1, feb., 2008., p. 97) de acuerdo con la cual: “Voluntary approaches to environmental protection can take three forms: (1) unilateral environmental initiatives by firms and industry associations (‘corporate environmentalism’); negotiated agreements between government agents and firms or industry associations; and (3) environmental programs designed by government agents to induce voluntary participation”.
-
7
Para Habermas (2012HABERMAS, J. “Raison et Legitimité: problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé”. París: Payot, 2012., p. 79, 81) “Le système politique a besoin au départ, à l’entrée (input), d’une loyauté des masses qui soit la plus diffuse possible. La sortie(output) consiste en décisions administratives imposées de façon souveraine. Les crises de sortie prennent la forme d’une crise de rationalité: le système administratif ne parvient pas à rendre compatibles les impératifs de régulation qu’il reçoit du système économique et à satisfaire à ces impératifs. Les crises d’entrée prennent la forme de unecrise de légitimation: le système de légitimation ne parvient pas à maintenir, en satisfaisant aux impératifs de régulation qu’il a reçus du système économique, la loyauté des masses à un niveau nécessaire. [...] Le déficit de rationalité de l’administration signifie que l’appareil d’État [...] ne peut assurer des taches positives de régulation suffisantes pour le système économique; le déficit de légitimation signifie que des moyens administratifs ne peuvent maintenir ou créer en quantité suffisante les structures normatives capables de fournir un légitimation”.
-
8
Para efectos la presente reflexión, consideramos que el replanteamiento del concepto de soberanía hace surgir serios interrogantes sobre la influencia que las EMNs pueden llegar a tener sobre el cumplimiento de obligaciones internacionalmente reconocidas con, carácter de ius cogens y validez erga omnes, tal como lo es efectivamente la obligación de la consulta previa para la obtención del consentimiento previo e informado en el contexto de las actividades de las industrias extractivas, temas que se abordan hacia el final del artículo.
-
9
PRINCIPIO 21. De conformidad con la carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, en aplicación de su propia política ambiental, y la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio ambiente de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972 UN Doc. A/CONF.48/14(1972).
-
10
Esta disposición de la soberanía es diferente a la cesión de competencias regulatorias propias de esquemas regionales de integración, las cuales encuentran su justificación en la aspiración al cumplimiento de los objetivos planteados a escala supranacional, tal y como sucede en el caso del Régimen Común en Materia de Acceso a los Recursos Genéticos (Decisión Andina. 391 de 1996).
-
11
Principio 2. “De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional”. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.
-
12
LAPLANTE, Lisa J.; SPEARS, Suzanne A. (2008)LAPLANTE, L. J.; SPEARS, S. A. “Out of the Conflict Zone: The Case for Community Consent Processes in the Extractive Sector”. Yale Human Rights and Development Journal, v. 11, Iss. 1, Artículo 6, 2008. Disponible en: <http://digitlacommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol11/iss1/6>.
http://digitlacommons.law.yale.edu/yhrdl... . “Out of the Conflict Zone: The Case for Community Consent Processes in the Extractive Sector”, Yale Human Rights and Development Journal: Vol. 11, Iss. 1, Artículo 6. Disponible en: <http.//digitlacommons.law.yale.edu/yhrdlj/vol11/iss1/6>. -
13
“Es importante notar que, si bien la jurisprudencia interamericana y la práctica internacional han desarrollado los contenidos mínimos del deber estatal de consultar, no existe una fórmula única aplicable en todos los países para cumplir con este deber. El artículo 34 del Convenio 169 incorpora explícitamente el principio de flexibilidad en la aplicación de sus disposiciones: “La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país”. Disponible en: <http://cidh.org/countryrep/TierrasIndigenas2009/Cap.IX.htm#_ftnref62>.
-
14
Entrevista a Paul Polman, Director Ejecutivo de Unilever ‘Que Migros vende des produits proches des nôtres est du plagiat caractérisé’Le Temps, Ginebra, 19 de junio de 2014 (encontrado 19.06.2014) Disponible en: <http://www.letemps.ch/Page/Uuid/16aab47c-0e9c-11e4-8015-d2f7a06c82fb/Que_Migros_vende_des_produits_proches_des_nôtres_est_du_plagiat_caractérisé>.
-
15
Cloghesy (2004, pCLOGHESY, M. “A Corporate Perspective on Globalisation, Sustainable Development and Soft Law” en KIRTON, J.; TREBILCOCK, M.‘Hard choices, soft law: voluntary standards in global trade, environment and social governance’. Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 2004. p. 323-328., p. 323) ejemplifica este fenómeno en el contexto canadiense: “The way in which business seeks to promote sustainable development, through the use of hard law as well as soft law, can be seen in the work of one of major Canadian business association, the Conseil patronal de l’environnement du Québec (CPEQ). This organisation has more than 150 corporate and association members, including most of the major industry sectors and corporations with operations in Québec: pulp and paper, mining, manufacturing, and services firms [...] CPEQ is thus well equipped to forward its mission of sustainable development. To do so, it Works co-operatively with all levels of government —municipal, provincial, and federal— and with international organisations on major environmental issues. It seeks consensus among its members and works with government to develop realistic, enforceable legislation and regulation and to find alternative means of achieving the desired results, such as voluntary measures and covenants”.
-
16
Tal como lo plantea Castells (999, p. 297) en el sentido de que: “La creciente incapacidad de los Estados para tratar los problemas globales que tienen repercusión en la opinión pública (desde el destino de las ballenas hasta la tortura de los disidentes en todo el mundo) lleva a que las sociedades civiles tomen en sus manos cada vez más las responsabilidades de la ciudadanía global. De este modo, Amnistía Internacional, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Oxfam y tantas otras organizaciones humanitarias no gubernamentales se han convertido en una importante fuerza en el ámbito internacional en la década de los noventa, atrayendo con frecuencia más fondos, actuando con mayor eficacia y recibiendo una mayor legitimidad que los esfuerzos internacionales patrocinados por los gobiernos. La privatización del humanitarismo global hace cada vez más débil uno de los últimos razonamientos sobre la necesidad del Estado-nación”.
-
17
Esta dimensión es recogida por Locke y otros (2013, p. 36) para quien “In nation-states with more active government enforcement of labor and environmental regulations, private compliance initiatives often complement more stringent government regulation. Whereas in countries where these regulations are poorly and/or non systematically enforced, private compliance efforts often come to serve as substitutes for government enforcement or national law or regulations”.
-
18
En este sentido resulta de gran utilidad la reflexión de Levy y Newell (2006, pLEVY, D.; NEWELL, P. “Multinationals in Global Governance” en Vachani, S. (ed) ‘Transformations in Global Governance: Implications for Multinationals and other Stakeholders’. Edward Elgar, 2006, p. 299., p. 146), para quienes: “From regional trade agreements to international environmental treaties, we are witnessing the emergence of multilateral institutions and sources of authority that effect the operations of multinational corporations (MNCs). Even in the absence of supranational authority with the coercitive power of a State, negotiations among governments, firms and non governmental organisations (ONGs) are leading to the establishment of structures of governance rules, norms, codes of conduct and standards that constrain, facilitates and shape MNCs market behaviour [...] MNCs do not just interact with governance structures, rather they constitutes an integral part of the fabric of global governance”.
-
19
Shinsato (2005)SHINSATO, A. “Increasing the Accountability of Transactional Corporations for Environmental Harms: The Petroleum Industry”. Nigeria, 4 North-western Journal of International Human Rights, n. 186, 2005. Disponible en <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol4/iss1/14>.
http://scholarlycommons.law.northwestern... ejemplifica esta situación en referencia a la aplicación extraterritorial de ciertas normas medioambientales a EMNs de los Estados Unidos: “The US has a comprehensive body of environmental laws including the Comprehensive Environmental Response and Liability Act (CERCLA) and the Oil Pollution Act of 1990. Were the US to impose domestic environmental law on foreign branches of US based TNCs, environmental damage like that in Nigeria could be avoided or at least reduced. If TNCs based in the US entered a developing state such as Nigeria knowing they had to abide by readily enforceable US environmental laws, they would conduct business in a less destructive manner. Additionally, extraterritorial prescription of environmental law on US based TNCs would help increase international environmental concern and shift the focus of liability onto TNCs and their state of nationality. Although US environmental laws do not directly protect humans, they work towards protecting the health of the environment and, thus, indirectly protect humans. However, the extraterritorial application of environmental law has many problems and is therefore impractical”. -
20
Jackson (2003, pJACKSON, J. “Sovereignty-Modern: a new approach to an out-dated concept”. American Journal of International Law, 2003., p. 255) señala: “Another, and probably more heroic, possibility is to develop a general theory of sources of international law based on what some authors have called the ‘international community’. To some this implies a sort of ‘aquis communataire’ It could well imply participation by non-governmental persons and entities, and it could embellish the more traditional concepts of practice under agreements or opinio juris, to stretch those frontiers. The risk and problem is the imprecision, and thus the controversy, that can develop about the use of this approach in specific instances”.
-
21
Habib-Mintz (2009, p. 53) explora la incidencia de otros actores diferentes al Estado en el cumplimiento de normas contenidas en instrumentos internacionales. A este respecto, la autora pone de relieve: “Research on ethical outsourcing argues that companies are most likely to implement labour standards initiatives when external stakeholders pressure them to do so, but also if it is related to the company’s core business strategy. Shareholders/investors are one of the key forces to change MNCs, since MNCs, profitability and reputations increase shareholders’ value. Firms’ cost savings and product and market differentiation approaches are critical to risks of inaction like loss of reputation, loss of market share, or lawsuits, thereby affecting shareholders”.
-
22
Loi fédérale sur les brevets d’invention 232.14 (Loi sur les brevets, LBI) 1 du 25 juin 1954 (Etat le 1er janvier 2012) “II. Indication de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels: 1 La demande de brevet doit contenir des indications concernant la source: a. de la ressource génétique à laquelle l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur cette ressource; b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l’inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l’invention porte directement sur ce savoir. 2 Si la source n’est connue ni de l’inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit”.
-
23
En efecto, las actividades de los grupos de investigación suizos en el extranjero se encuentran sujetas a normas de conducta que buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en marcos multilaterales desde las etapas incipientes del proceso de investigación. Para información adicional, véase: <http://abs.scnat.ch>.
-
24
En este sentido, resulta pertinente la reflexión de Gonzalez (2015, pGONZALEZ, C. “Bridging the North-South Divide: International Environmental Law in the Anthropocene”. Pace Environmental Law Review, v. 32, Issue 2, 2015, p. 407-433., p. 413): “international economic law intensified the North-South divide and exacerbated the commodification and despoliation of nature. Modern investment law, for example, inherited from the colonial era an instrumentalist view of the environment as an object for Northern exploitation, with no corresponding duty to protect the health of local ecosystems, enhance the well-being of local communities, or advance the goals and interests of the host state. Thus, contemporary bilateral investment treaties (BITs) and regional investment agreements seek to provide foreign investors with unfettered access to natural resources by restricting the ability of host states to adopt health and safety, environmental, labor, and human rights standards. If these social and environmental standards impair the economic value of the investment, they may be challenged as indirect expropriations or breaches of fair and equitable treatment standards”.
-
25
Un ejemplo de esta situación es la regulación en materia de acceso a recursos de la biodiversidad contenida en la Decisión 391 de la Comunidad Andina. Este instrumento, reconocido como uno de los más ambiciosos y omnicomprensivos en materia de regulación de acceso y uso sostenible de los recursos de la biodiversidad, actualmente atraviesa una etapa de crisis derivada de las rupturas políticas sufridas al interior del proceso de integración andino. Aunque es posible afirmar que las dificultades en la implementación de esta normativa evidencian otros problemas de legitimidad subyacentes a dicho proceso de integración, el verdadero fondo de la discusión parece estar en la evolución material de las instituciones jurídicas que pretenden regular sectores económicos susceptibles de grandes transformaciones tecnológicas, como efectivamente lo es el de las biotecnologías, ciertamente ligado a la utilización sostenible de los recursos de la biodiversidad.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
Jan-Apr 2016
Histórico
-
Recibido
12 Nov 2014 -
Acepto
02 Feb 2016